 El tren recorre estaciones tomadas por el tiempo. Mi mente naufraga mientras trata de volver a trasladarse al instante en que todo pudo cambiar de una vez para siempre. Me encuentro en otra estación, desconcertado, a la puerta de una exposición donde el presente y el pasado se conjugan y adquieren una valía insuperable. Mi vida oscila como un péndulo entre afectos unas veces lejanos y otras a la vuelta de la esquina. Deseo acercarme a la realidad pero ésta se aleja de mí y de nuevo vuelvo a encontrarme atrapado en la misma imagen extraña. Aquel local con la placa a la entrada prohibiendo acceder con armas de fuego y machetes. El aroma húmedo y denso de la selva, las cucarachas grandes como fichas de dominó vueltas del revés, y las miradas oscuras pero directas de gente de otra raza y color. Y como siempre a mi lado, ella: Joven, silenciosa y adorable, velando por mí. Se llama Serena y durante ese espacio de tiempo protegió y amó con cautela mi vida. No pertenece al pasado, es presente, y siempre ha sido así. Sin ella no estaría donde estoy, ni habría conocido las sutilezas y degradaciones del amor. Me respetó sin someterse, siguiéndome con su ademán de felino. En realidad, si quisiera, podría haberse excedido y haberme sacado dinero o cualquier capricho lejos de su alcance. En cambio, solo tuve su incondicional y peculiar forma de amar, de expresar en un susurro que tenía sida y luego reírse de su broma terrible y dejarme con el corazón en un tris... Las noches oscuras su piel se fusionaba en la negritud del paisaje y apenas podía verla, me bastaba sentir el vaho tibio de su respiración a mi lado. Dormíamos mientras avanzábamos por recodos peligrosos de la mente, imaginar que jamás nos separaríamos acababa por transformarse en una desafortunada entelequia de la vida.¿Cómo nos conocimos? En realidad no me importa, lo que tiene verdadero valor es tener noción de que encontré a la persona que deseaba en el lugar más inexplicable y llevando una vida, si cabe decir, arriesgada. No hay lugar para evitarlo. De alguna forma todos y cada uno de nosotros sobrevolamos los abismos de la vida en algún determinado punto de nuestro recorrido. ¿Cómo era ella? Visceral, sorprendente, avispada, una incógnita para mí. Le gustaba adentrarse en lugares conflictivos y temerarios, donde solía moverse como pez en el agua. Tal vez lo hacía porque le agradaba estudiar la reacción de las personas en situaciones extremas. Hasta la fecha yo sabía lo que era salir por la noche, pero no bandearme, porque lo hacía en lugares ajenos al peligro. Los aires hospitalarios de aquella ciudad ecuatorial se volvían inhóspitos en su descarada y parca nocturnidad. Las fieras salían a la caza del sexo y la violencia, utilizados por pura necesidad con objeto de adueñarse de lo que, la presa: el ciudadano occidental, les ofrecía.Con ella a mi lado a menudo pasé por nativo y más de una vez presencié como las fieras desvalijaban a los extranjeros y luego se mataban entre ellas por un mísero pedazo de pan. Nunca había oído el seco petardazo de los disparos antes de aquellos episodios. Acabar arrebujados uno encima del otro en el camastro de un cuchitril infecto era frecuente; aún así, nada resultaba más gratificante como sentir su respiración a mi lado, sus brazos rodeando mi cuello, entrelazados sobre mi pecho.Juntos nos perdimos en la selva de la vida porque yo quise visitarla: Su selva, la que ella conocía desde niña. Entre su fronda encontré mucho más que hojarasca, un laberinto de lianas tan enrevesado como millones de mentes humanas y algunas noches, atenazado por el terror, lloré como un niño. Ella se mantuvo abrazada a mi lado y pude sentir el consolador baile de su corazón.Después de un par de meses junto a ella empecé a aprender, y me di cuenta de cuanto había crecido. En su ciudad, otras mujeres comenzaron a fijarse en mí, y yo, comportándome como el necio más vil, caí en sus redes y me aparté de Serena. Pero ella nunca se alejó de mí, permanecía ahí, sentada en la calle, inmersa en la oscuridad que tanto le inspiraba. Ni una sola de las mujeres a las que les hice el amor se libró de su mirada imperdonable; y tampoco a mí me lo perdonó.Más crecidos y maduros seguimos avanzando y de meros observadores de la jungla, comenzamos a formar parte de su despojo más relevante. Dejé de ser extranjero y pasé a formar parte del grupo de “desterrados” que se ganaban la vida apostando en partidas de póker durante las largas y para nada ociosas veladas que tenían lugar en el Caimán Rojo.En principio me fue bien. Todas las noches ganaba en torno a los doscientos dólares, en las cuatro o cinco manos que tenían lugar. Cuando me cansaba tenía a mis fieles Tommy y Sergio; dos hábiles jugadores que “compré” y seguían jugando para mí a porcentaje. Aquellos tiempos fueron los mejores, yo era “alguien” y apenas “nadie” como para intranquilizar al Boxer y Crazy, los grandes hampones del Caimán y locales aledaños.En cuanto a Serena, por supuesto, estaba allí. De forma inexplicable comenzó a acercarse en el Caimán al Crazy y de alguna extraña manera que me molestaba, acabó asociada a él. Odiaba a aquel hombre, era un tipo delgado de perfil afilado, escurridizo y peligroso como una serpiente. Al contrario de Boxer, que siempre estaba en su despacho, Crazy aparecía junto a mí de la forma menos pensada para notificarme: “Excelente noche. Lleváis cerca de tres mil. Sabes lo que tienes que hacer ¿no?” Y desde luego, lo sabía. Me molestaba que me lo recordara con insolencia. Cuando mis ganancias sobrepasaban los tres mil, ellos; es decir: ambos, se quedaban con el veinte por ciento. Lo llamaban “tasa de protección.” Yo lo empecé a llamar: robo. Contra ellos no podía hacer gran cosa, me superaban en hombres, aunque no en cojones. Más de una vez escurrí el bulto; es decir la pasta, delante de sus taimadas narices.La relación de Serena con Crazy me fastidiaba y ella lo sabía, como también conocía la forma de darle esquinazo las noches que deseaba estar conmigo. Nos amábamos como no lo habíamos hecho antes; con un deseo irrefrenable, superior a la pasión, pero a la vez empujado por un sentimiento incómodo, por no decir peligroso. El miedo a ser sorprendidos. Yo se lo advertía, siempre se lo dije: ¿cómo podía acercarse – y oler siquiera – a aquel asqueroso cabrón? Y ella, dejando escapar una sonrisa sardónica, me repetía que eso eran asuntos entre mulatos y cuarterones. Ella era mulata y aquel cerdo, cuarterón o mestizo, que es lo mismo. Tenía que suceder. Tarde o temprano estábamos abocados al desencuentro; y sucedió de la forma más desastrosa.Yo llevaba una noche cargada. Exceso de póker, poca o ninguna ganancia, y demasiado alcohol en la sangre. A Crazy le sucedía lo mismo, pero de una forma parcialmente opuesta. Exceso de tiempo sin mover un dedo – le bastaba con mirar y controlar – ganancias exorbitantes, demasiado alcohol en la sangre, y un dato añadido: El poder de la lascivia. Deseaba a Serena. Lo que yo no entendía es como ella había logrado (según me aseguraba altanera) soportar sus embates. El caso es que lo había hecho y eso sulfuraba al Crazy, porque se instituía en clara rebeldía ante su insinuado dominio.Echaba una mano con desgana y me di cuenta. Serena no estaba en el rincón que de forma habitual hacía suyo, y donde, pese al barullo, solía leer novelas de amor y ciencia ficción. Yo no entendía qué encontraba en la ciencia ficción. Pero ella apasionada me aseguraba que mundos diferentes. ¿Y para qué querría mundos diferentes? ¿No tenía ya uno bastante sobrecargado de emociones? El caso es que de repente no estaban; ni ella ni el Crazy. Llamé a Sergio, le encargué que siguiera con la partida. Salí del salón y sin que el encargado de recepción se apercibiera, subí las escaleras hacia el piso treceavo – número favorito del Crazy – y donde estaba su reservado. No me sorprendió, o tal vez sí, no encontrarme a ningún gorila protegiendo la entrada. Giré el picaporte (ni siquiera estaba echado el seguro) y entré en silencio. Aunque en el interior de mi pecho sentí golpear con tal violencia mi corazón que incluso me inquietó que el Crazy pudiera oírlo. Mis manos sudaban y se aferraban con desesperación a mi browning. Tras asegurarme de que no se hallaban en el salón, me dirigí a la habitación. La encontré echa un asco. La cama estaba desecha. ¿Habrían forcejeado sobre ella? Tal vez. Miré bajo la cama, a continuación en el armario. Con desesperación, me dije, debían de haberse largado. Entonces me fijé en la corredera de la terraza, estaba semiabierta, tras las cortinas, oí los gemidos. Sólo hice que asomar la cabeza en la terraza y descubrí el espectáculo; ella al borde de la barandilla, haciendo equilibrios ¿y el baboso...? Estaba en una esquina, apuntándola con su magnum. Ambos permanecimos mirándonos sin dejar de apuntarnos. No disparó, yo tampoco. ¿Ninguno deseábamos hacer ruido?Se abalanzó sobre mí y lo sentí aferrarse a mi cuerpo. Dominado por una mezcla de rabia y terror lancé un puñetazo a bulto y mordí los tentáculos que rodeaban mi cuello. A su vez recibí un mazazo en el estómago que me hizo doblarme. Caí sobre la barandilla y durante un par de décimas de segundo mi cuerpo se balanceó como un péndulo. El tipo aprovechó y trató de arrojarme al vacío, pero antes logré hacer palanca con los pies sobre los barrotes y por fortuna caí del lado de dentro. Rodé, sin embargo, la masa volvió a aferrarse a mí. Algo macizo – ¿su puño? – me golpeó en la mandíbula y a continuación en el muslo. Pude ver el rostro enrojecido del Crazy sobre mí. Rodeó mi cuello con una cinta y comenzó a presionar, me quedaba sin aire, la lengua, como una babosa gigante, me obstruía la boca. Moviéndose en la nada, mi brazo logró recuperar algo metálico. Lo dirigí hacia su rostro, apreté el gatillo y un chorro de sangre regó mi sien y mi cara. Dejó de moverse. Permanecí resollando durante más de diez minutos al lado del cuerpo del Crazy, hasta que oí los gemidos a mi espalda; era Serena. Lloraba asustada. Lentamente, sin cesar de temblar, me incorporé, me senté sobre la cama y lo observé. No tenía nada del otro mundo, excepto aquella cinta con la que había pretendido estrangularme. La tomé y como un rollo de celuloide una escena recorrió los pasadizos de mi mente. “Serena echada sobre mí, reía a carcajadas mis chistes majaderos. Inclinaba la cabeza y yo acariciaba con mimo sus cabellos, y enlazando sus bellos rodetes, sentí y luego vi aquella cinta de franela.” La puerta se abrió de golpe y ante nosotros se presentó el asqueroso semblante de Boxer. Sonrió y dijo.“Lástima. Desafortunado accidente.” No hizo falta hablar más, ni que él Boxer acabara con nosotros, estábamos acabados. Serena, al quedarse sin socio, tuvo que marcharse. Yo me alegré de salir de allí y fui detrás, me tocó ir detrás, pero igual habría ido delante. En realidad me echó Boxer quien tras encontrarse dueño de todo el corrillo de hampones, estableció nuevas normas. Medidas de esclavitud y sumisión que no iban conmigo.Serena y yo volvimos a reunirnos en la selva. Pero esta vez en la de verdad. O acaso todas las selvas tienen su vertiente inexplorada y su lado fantástico. De repente, ambos, tras casi cinco años de sometimiento, nos descubrimos flotando en una burbuja de libertad asombrosa y no podíamos dar crédito a nuestra felicidad.Y ahora me recuerdo mentalmente perdido con ella en aquella choza de la selva. Estábamos lejos de cualquier clase de lujo, de la “selva – ciudad”, y de Boxer. Creo que fue la única vez en nuestra relación en que nos dimos cuenta que, para vivir, nada nos era necesario, excepto nuestro amor.Hoy regreso a aquel local con la placa a la entrada prohibiendo entrar con armas de fuego y machetes. El aroma húmedo y denso de la selva, las cucarachas grandes como fichas de dominó vueltas del revés, y las miradas oscuras pero directas de gente de otra raza y color. Y como siempre, a mi lado, ella: Joven, silenciosa y adorable, velando por mí. Se llamaba Serena y durante ese espacio de tiempo protegió y amó con cautela mi vida.A ninguno se le ocurrió jamás pensar que habría un final, hasta aquella mañana en que me llamaron de España, e intuí que debía volver. ¿Pero por qué debía volver? En realidad no lo sabía, pero lo presentía, no quería estar cuando Serena me acabara dejando. Porque al conocerla, adiviné su irreversible espíritu libre y salvaje...Nuestro adiós fue sencillo. No le dije que me iba, sino que volvería. Y en realidad nunca me marché. Cuando escribo estas líneas sé que Serena sigue estando ahí, viva, activa; y estoy seguro de que igual que yo pienso en ella, ella se acuerda de mí...José Fernández del Vallado. Josef. Marzo, 2010.
El tren recorre estaciones tomadas por el tiempo. Mi mente naufraga mientras trata de volver a trasladarse al instante en que todo pudo cambiar de una vez para siempre. Me encuentro en otra estación, desconcertado, a la puerta de una exposición donde el presente y el pasado se conjugan y adquieren una valía insuperable. Mi vida oscila como un péndulo entre afectos unas veces lejanos y otras a la vuelta de la esquina. Deseo acercarme a la realidad pero ésta se aleja de mí y de nuevo vuelvo a encontrarme atrapado en la misma imagen extraña. Aquel local con la placa a la entrada prohibiendo acceder con armas de fuego y machetes. El aroma húmedo y denso de la selva, las cucarachas grandes como fichas de dominó vueltas del revés, y las miradas oscuras pero directas de gente de otra raza y color. Y como siempre a mi lado, ella: Joven, silenciosa y adorable, velando por mí. Se llama Serena y durante ese espacio de tiempo protegió y amó con cautela mi vida. No pertenece al pasado, es presente, y siempre ha sido así. Sin ella no estaría donde estoy, ni habría conocido las sutilezas y degradaciones del amor. Me respetó sin someterse, siguiéndome con su ademán de felino. En realidad, si quisiera, podría haberse excedido y haberme sacado dinero o cualquier capricho lejos de su alcance. En cambio, solo tuve su incondicional y peculiar forma de amar, de expresar en un susurro que tenía sida y luego reírse de su broma terrible y dejarme con el corazón en un tris... Las noches oscuras su piel se fusionaba en la negritud del paisaje y apenas podía verla, me bastaba sentir el vaho tibio de su respiración a mi lado. Dormíamos mientras avanzábamos por recodos peligrosos de la mente, imaginar que jamás nos separaríamos acababa por transformarse en una desafortunada entelequia de la vida.¿Cómo nos conocimos? En realidad no me importa, lo que tiene verdadero valor es tener noción de que encontré a la persona que deseaba en el lugar más inexplicable y llevando una vida, si cabe decir, arriesgada. No hay lugar para evitarlo. De alguna forma todos y cada uno de nosotros sobrevolamos los abismos de la vida en algún determinado punto de nuestro recorrido. ¿Cómo era ella? Visceral, sorprendente, avispada, una incógnita para mí. Le gustaba adentrarse en lugares conflictivos y temerarios, donde solía moverse como pez en el agua. Tal vez lo hacía porque le agradaba estudiar la reacción de las personas en situaciones extremas. Hasta la fecha yo sabía lo que era salir por la noche, pero no bandearme, porque lo hacía en lugares ajenos al peligro. Los aires hospitalarios de aquella ciudad ecuatorial se volvían inhóspitos en su descarada y parca nocturnidad. Las fieras salían a la caza del sexo y la violencia, utilizados por pura necesidad con objeto de adueñarse de lo que, la presa: el ciudadano occidental, les ofrecía.Con ella a mi lado a menudo pasé por nativo y más de una vez presencié como las fieras desvalijaban a los extranjeros y luego se mataban entre ellas por un mísero pedazo de pan. Nunca había oído el seco petardazo de los disparos antes de aquellos episodios. Acabar arrebujados uno encima del otro en el camastro de un cuchitril infecto era frecuente; aún así, nada resultaba más gratificante como sentir su respiración a mi lado, sus brazos rodeando mi cuello, entrelazados sobre mi pecho.Juntos nos perdimos en la selva de la vida porque yo quise visitarla: Su selva, la que ella conocía desde niña. Entre su fronda encontré mucho más que hojarasca, un laberinto de lianas tan enrevesado como millones de mentes humanas y algunas noches, atenazado por el terror, lloré como un niño. Ella se mantuvo abrazada a mi lado y pude sentir el consolador baile de su corazón.Después de un par de meses junto a ella empecé a aprender, y me di cuenta de cuanto había crecido. En su ciudad, otras mujeres comenzaron a fijarse en mí, y yo, comportándome como el necio más vil, caí en sus redes y me aparté de Serena. Pero ella nunca se alejó de mí, permanecía ahí, sentada en la calle, inmersa en la oscuridad que tanto le inspiraba. Ni una sola de las mujeres a las que les hice el amor se libró de su mirada imperdonable; y tampoco a mí me lo perdonó.Más crecidos y maduros seguimos avanzando y de meros observadores de la jungla, comenzamos a formar parte de su despojo más relevante. Dejé de ser extranjero y pasé a formar parte del grupo de “desterrados” que se ganaban la vida apostando en partidas de póker durante las largas y para nada ociosas veladas que tenían lugar en el Caimán Rojo.En principio me fue bien. Todas las noches ganaba en torno a los doscientos dólares, en las cuatro o cinco manos que tenían lugar. Cuando me cansaba tenía a mis fieles Tommy y Sergio; dos hábiles jugadores que “compré” y seguían jugando para mí a porcentaje. Aquellos tiempos fueron los mejores, yo era “alguien” y apenas “nadie” como para intranquilizar al Boxer y Crazy, los grandes hampones del Caimán y locales aledaños.En cuanto a Serena, por supuesto, estaba allí. De forma inexplicable comenzó a acercarse en el Caimán al Crazy y de alguna extraña manera que me molestaba, acabó asociada a él. Odiaba a aquel hombre, era un tipo delgado de perfil afilado, escurridizo y peligroso como una serpiente. Al contrario de Boxer, que siempre estaba en su despacho, Crazy aparecía junto a mí de la forma menos pensada para notificarme: “Excelente noche. Lleváis cerca de tres mil. Sabes lo que tienes que hacer ¿no?” Y desde luego, lo sabía. Me molestaba que me lo recordara con insolencia. Cuando mis ganancias sobrepasaban los tres mil, ellos; es decir: ambos, se quedaban con el veinte por ciento. Lo llamaban “tasa de protección.” Yo lo empecé a llamar: robo. Contra ellos no podía hacer gran cosa, me superaban en hombres, aunque no en cojones. Más de una vez escurrí el bulto; es decir la pasta, delante de sus taimadas narices.La relación de Serena con Crazy me fastidiaba y ella lo sabía, como también conocía la forma de darle esquinazo las noches que deseaba estar conmigo. Nos amábamos como no lo habíamos hecho antes; con un deseo irrefrenable, superior a la pasión, pero a la vez empujado por un sentimiento incómodo, por no decir peligroso. El miedo a ser sorprendidos. Yo se lo advertía, siempre se lo dije: ¿cómo podía acercarse – y oler siquiera – a aquel asqueroso cabrón? Y ella, dejando escapar una sonrisa sardónica, me repetía que eso eran asuntos entre mulatos y cuarterones. Ella era mulata y aquel cerdo, cuarterón o mestizo, que es lo mismo. Tenía que suceder. Tarde o temprano estábamos abocados al desencuentro; y sucedió de la forma más desastrosa.Yo llevaba una noche cargada. Exceso de póker, poca o ninguna ganancia, y demasiado alcohol en la sangre. A Crazy le sucedía lo mismo, pero de una forma parcialmente opuesta. Exceso de tiempo sin mover un dedo – le bastaba con mirar y controlar – ganancias exorbitantes, demasiado alcohol en la sangre, y un dato añadido: El poder de la lascivia. Deseaba a Serena. Lo que yo no entendía es como ella había logrado (según me aseguraba altanera) soportar sus embates. El caso es que lo había hecho y eso sulfuraba al Crazy, porque se instituía en clara rebeldía ante su insinuado dominio.Echaba una mano con desgana y me di cuenta. Serena no estaba en el rincón que de forma habitual hacía suyo, y donde, pese al barullo, solía leer novelas de amor y ciencia ficción. Yo no entendía qué encontraba en la ciencia ficción. Pero ella apasionada me aseguraba que mundos diferentes. ¿Y para qué querría mundos diferentes? ¿No tenía ya uno bastante sobrecargado de emociones? El caso es que de repente no estaban; ni ella ni el Crazy. Llamé a Sergio, le encargué que siguiera con la partida. Salí del salón y sin que el encargado de recepción se apercibiera, subí las escaleras hacia el piso treceavo – número favorito del Crazy – y donde estaba su reservado. No me sorprendió, o tal vez sí, no encontrarme a ningún gorila protegiendo la entrada. Giré el picaporte (ni siquiera estaba echado el seguro) y entré en silencio. Aunque en el interior de mi pecho sentí golpear con tal violencia mi corazón que incluso me inquietó que el Crazy pudiera oírlo. Mis manos sudaban y se aferraban con desesperación a mi browning. Tras asegurarme de que no se hallaban en el salón, me dirigí a la habitación. La encontré echa un asco. La cama estaba desecha. ¿Habrían forcejeado sobre ella? Tal vez. Miré bajo la cama, a continuación en el armario. Con desesperación, me dije, debían de haberse largado. Entonces me fijé en la corredera de la terraza, estaba semiabierta, tras las cortinas, oí los gemidos. Sólo hice que asomar la cabeza en la terraza y descubrí el espectáculo; ella al borde de la barandilla, haciendo equilibrios ¿y el baboso...? Estaba en una esquina, apuntándola con su magnum. Ambos permanecimos mirándonos sin dejar de apuntarnos. No disparó, yo tampoco. ¿Ninguno deseábamos hacer ruido?Se abalanzó sobre mí y lo sentí aferrarse a mi cuerpo. Dominado por una mezcla de rabia y terror lancé un puñetazo a bulto y mordí los tentáculos que rodeaban mi cuello. A su vez recibí un mazazo en el estómago que me hizo doblarme. Caí sobre la barandilla y durante un par de décimas de segundo mi cuerpo se balanceó como un péndulo. El tipo aprovechó y trató de arrojarme al vacío, pero antes logré hacer palanca con los pies sobre los barrotes y por fortuna caí del lado de dentro. Rodé, sin embargo, la masa volvió a aferrarse a mí. Algo macizo – ¿su puño? – me golpeó en la mandíbula y a continuación en el muslo. Pude ver el rostro enrojecido del Crazy sobre mí. Rodeó mi cuello con una cinta y comenzó a presionar, me quedaba sin aire, la lengua, como una babosa gigante, me obstruía la boca. Moviéndose en la nada, mi brazo logró recuperar algo metálico. Lo dirigí hacia su rostro, apreté el gatillo y un chorro de sangre regó mi sien y mi cara. Dejó de moverse. Permanecí resollando durante más de diez minutos al lado del cuerpo del Crazy, hasta que oí los gemidos a mi espalda; era Serena. Lloraba asustada. Lentamente, sin cesar de temblar, me incorporé, me senté sobre la cama y lo observé. No tenía nada del otro mundo, excepto aquella cinta con la que había pretendido estrangularme. La tomé y como un rollo de celuloide una escena recorrió los pasadizos de mi mente. “Serena echada sobre mí, reía a carcajadas mis chistes majaderos. Inclinaba la cabeza y yo acariciaba con mimo sus cabellos, y enlazando sus bellos rodetes, sentí y luego vi aquella cinta de franela.” La puerta se abrió de golpe y ante nosotros se presentó el asqueroso semblante de Boxer. Sonrió y dijo.“Lástima. Desafortunado accidente.” No hizo falta hablar más, ni que él Boxer acabara con nosotros, estábamos acabados. Serena, al quedarse sin socio, tuvo que marcharse. Yo me alegré de salir de allí y fui detrás, me tocó ir detrás, pero igual habría ido delante. En realidad me echó Boxer quien tras encontrarse dueño de todo el corrillo de hampones, estableció nuevas normas. Medidas de esclavitud y sumisión que no iban conmigo.Serena y yo volvimos a reunirnos en la selva. Pero esta vez en la de verdad. O acaso todas las selvas tienen su vertiente inexplorada y su lado fantástico. De repente, ambos, tras casi cinco años de sometimiento, nos descubrimos flotando en una burbuja de libertad asombrosa y no podíamos dar crédito a nuestra felicidad.Y ahora me recuerdo mentalmente perdido con ella en aquella choza de la selva. Estábamos lejos de cualquier clase de lujo, de la “selva – ciudad”, y de Boxer. Creo que fue la única vez en nuestra relación en que nos dimos cuenta que, para vivir, nada nos era necesario, excepto nuestro amor.Hoy regreso a aquel local con la placa a la entrada prohibiendo entrar con armas de fuego y machetes. El aroma húmedo y denso de la selva, las cucarachas grandes como fichas de dominó vueltas del revés, y las miradas oscuras pero directas de gente de otra raza y color. Y como siempre, a mi lado, ella: Joven, silenciosa y adorable, velando por mí. Se llamaba Serena y durante ese espacio de tiempo protegió y amó con cautela mi vida.A ninguno se le ocurrió jamás pensar que habría un final, hasta aquella mañana en que me llamaron de España, e intuí que debía volver. ¿Pero por qué debía volver? En realidad no lo sabía, pero lo presentía, no quería estar cuando Serena me acabara dejando. Porque al conocerla, adiviné su irreversible espíritu libre y salvaje...Nuestro adiós fue sencillo. No le dije que me iba, sino que volvería. Y en realidad nunca me marché. Cuando escribo estas líneas sé que Serena sigue estando ahí, viva, activa; y estoy seguro de que igual que yo pienso en ella, ella se acuerda de mí...José Fernández del Vallado. Josef. Marzo, 2010. 
Esta obra está bajo una
licencia de Creative Commons.

 Antes la sangre no se me convertía en hielo con tanta facilidad, podía atrapar la luna entre los barrotes de mi ventana y soñar junto a ella durante noches de esperanza y figuración, los amores difíciles parecían cándidos anhelos al lado de los de ahora, los amaneceres me sentía blando como el algodón y no un arrugado saco de esparto. Y, además, por lo general, solía despertar venteando el agradable aroma de un perfume desconocido, y no el conocido tufo de mi cuerpo sudado y solitario.Ahora rezo para que las canas no blanqueen más de lo necesario, lucho contra el chocolate y las bolsas de patatas fritas, trato de evitar, sin éxito, echar una mirada furtiva a los senos de la joven dependienta del supermercado, cuando la camarera del bar donde tomo el café me guiña un ojo miro hacia atrás, y si por casualidad una mujer bonita me dirige unas palabras me siento como una negra cucaracha.
Antes la sangre no se me convertía en hielo con tanta facilidad, podía atrapar la luna entre los barrotes de mi ventana y soñar junto a ella durante noches de esperanza y figuración, los amores difíciles parecían cándidos anhelos al lado de los de ahora, los amaneceres me sentía blando como el algodón y no un arrugado saco de esparto. Y, además, por lo general, solía despertar venteando el agradable aroma de un perfume desconocido, y no el conocido tufo de mi cuerpo sudado y solitario.Ahora rezo para que las canas no blanqueen más de lo necesario, lucho contra el chocolate y las bolsas de patatas fritas, trato de evitar, sin éxito, echar una mirada furtiva a los senos de la joven dependienta del supermercado, cuando la camarera del bar donde tomo el café me guiña un ojo miro hacia atrás, y si por casualidad una mujer bonita me dirige unas palabras me siento como una negra cucaracha.
Creo que he adoptado malos hábitos. Primero, cuento demasiadas veces el dinero; y yo me pregunto ¿para qué? Si igual me lo voy a gastar. Segundo, casi siempre le doy unos euros al africano que se encuentra a la puerta del supermercado, me siento ridículo haciéndolo, claro que más ridículo y miserable me sentiría sin hacerlo. Tercero, hay una camarera rumana que me gusta bastante, siempre le pido un refresco por no pedirle el café que ya tomé donde la filipina – mujer debidamente emparejada – me guiñó el ojo. Por cierto, nunca recuerdo su nombre (de la rumana) y al final lo paso mal por algo banal y quizá insignificante.Presencio esos primeros resquicios de algo que se avecina: la vejez, y la sociedad multiétnica y me asombro de que cuando era o fui joven, nunca pensé en la existencia de la vejez y menos en la coexistencia de razas distintas a la mía. De pronto debo darme prisa si tengo que vivir antes de estar muerto. Ocurre – no sé cuando empezó – que todo comenzó a ir rápido y ahora se desarrolla a una velocidad vertiginosa, y aquí me tenéis escribiendo mientras descubro que voy a ser de mayor, mientras dejo pasar el tiempo, aunque más bien sea al revés y el tiempo me arrolle sin sentir especial gratitud por mi persona.
Pero escribo y resulta que antes, una vez, fui capaz de correr cinco o diez kilómetros y sentirme bien haciéndolo, era rápido y competitivo, pero sobre todo comprendo ahora, era el más rápido porque nunca pensé en llegar el primero ni en la estúpida competitividad, y tal vez fuera lo único que apreciaba: correr. Correr fondo y escribir es casi lo mismo y se parecen tanto a la vida porque la existencia es una larga o breve carrera de fondo. Uno puede ir dando tumbos o aferrarse a la seguridad inexistente que vende la mentira de nuestra civilización. He tardado mucho en verlo, tal vez demasiado, y creo que ya es tarde, nos tienen “co-gi-dos.” Resulta triste pensar que cualquier día de estos nuestro “global” mundo pueda estar de nuevo regido por una especie de Hitler, aquel que aglutine mayor número de multinacionales bajo su mando o simplemente un monstruo multinacional que acabará devorando a los demás.
Compro el periódico y... ¿para qué? Si cada vez me interesa menos leerlo e informarme. Pero hay que estar informado, ¿verdad? De las fluctuaciones de la bolsa que tanto le interesan a Botín y sus secuaces, de los desastres y guerras creadas con fines lucrativos, comerciales: armamentistas. Y, además, se me olvidaba, ¿qué hago yo contemplando los senos de una cajera, cuando la trata de blancas prolifera y la sociedad nos ofrece el sexo tirado y a espuertas?Mañana será otro día. Y habrá que aprender nuevas cosas, una de ellas es ¿en quién debo creer? y otra ¿por qué me he vuelto incrédulo? Pero claro ya me lo advirtieron cuando apenas era un niño:“Chico si no estudias, no prosperarás en la vida.”La cuestión no era tan fácil; tenía truco. Reside en saber a qué se le llamaba prosperar Antes y qué fracasar... Ahora.Y ahora sí. Hasta mañana.Un abrazo.José Fernández del Vallado. Josef. 28/03/2010.
Esta obra está bajo una
licencia de Creative Commons.

viernes, marzo 26, 2010
valle
 Llevaba demasiado tiempo esperando a que las cosas cambiaran, aguardaba un golpe de suerte o algo que variara la situación; pero por desgracia las cosas no se producen así porque así. El tiempo transcurría y todo seguía igual. En infinidad de manifestaciones reclamé que cerraran la central hidroeléctrica que había transformado, nuestra antaño verde cuenca, en una asfixiante humareda de gases; en que se prohibieran los vertidos de la fábrica de fosfatos, ya que a través de sus aguas residuales el fósforo terminaba en las aguas superficiales del río y la fauna acuática: truchas, salmones, anfibios, etc…, sucumbían envenenados. Pero sobre todo resultaba esencial que no se construyera el faraónico viaducto por el cual circularía el “fabuloso” tren de Alta Velocidad.Hacía tiempo que lo tenía casi asimilado; la batalla estaba perdida. Nada volvería a ser como antes. Ya sólo me quedaban los recuerdos... ¿Cómo era nuestro valle? Sabía cómo había sido porque mi padre, que ahora tenía noventa años, y apresado tras una mirada vacía se extinguía afectado por el Alzheimer, antes de caer en desgracia, me lo había contado y hecho recordar a menudo. Se trataba de un valle de un verdor deslumbrante, como algunos – pocos ya – de los que todavía pueden hallarse en las montañas de León. Con sus habitantes subsistiendo del pastoreo; ya sea ganado vacuno o lanar. Amparado en el obligado aislamiento que las abundantes nevadas del invierno traían consigo. Hasta mediados de los años setenta del siglo pasado la vida transcurrió siempre igual. El pueblo forjado a base de recias casas con paramentos de piedra y tejados de pizarra; los callejones impregnados por un acentuado olor a excrementos y orines de res; el cultivo en los meses de bonanza de hortalizas y tomateras; el casi incesante ladrido de los vistosos dogos y mastines, utilizados, no sólo para guiar el ganado a los mejores pastos, sino para ahuyentar a osos y lobos que, en ocasiones, merodeaban cerca de pueblo. Y siempre, las largas horas de tedio que daban lugar a partidas interminables de canasta y dominó; y las noticias del fútbol, junto a las ardientes salamandras. Luego, durante el verano, aparte de retozar, había que acuñar todo el grano posible, vender las mejores reses y bañarse en las cortantes aguas del río, y sobre todo, disfrutar de la romería que se organizaba en el pueblo cercano.Al día siguiente empezarían las obras... Decidí caminar una vez más por la senda donde el primer verano de mi adolescencia conocí a Celina. La sorprendí pescando ranas en la charca verde, era una chica afanosa y emprendedora. Ella fue quien decidió que subiéramos al alto del Tranco, pues deseaba investigar las vistas de nuestro valle y más allá, las sinuosas quebradas de las tierras colindantes. En primavera, nuestras salidas a pescar truchas al río, y un día caluroso de verano, en la romería, nuestro primer beso y el descubrimiento de la importancia del amor... Y a continuación, por avatares de la vida, la triste separación de la persona a quien amas y ya no podrás olvidar.Ahora era como si Celina estuviera allí, conmigo; tomando mi mano, o abrazada estrechamente a mi cintura. En cambio Celina yacía salvajemente asesinada a tiros por la espalda en un país del África. Hacía solo un par de años de eso. Y todo por pertenecer a una religión y creer, y por las desafortunadas palabras que cierto “padre de su devoción,”dejó escapar sobre otra religión. Dicen que las creencias sirven para alimentar la esperanza de vida. Y sin embargo… cuanta muerte generan… Dirigí los pasos hacia la iglesia, la puerta estaba entreabierta, al fondo estaba la virgen de Las Mercedes, aquella a quien Celina y yo empezamos a orar; la misma que enamoró el corazón de mi amada por encima del mío. Seguía sin entender la religión. No, no la odiaba, ni la rechazaba, la observaba con recelo, quizá con incomprensión y ahora también, con una solicitud apremiante.Me arrodillé junto al altar y supliqué que se evitaran los desmanes que se estaban cometiendo. Estuve allí muchos minutos, tal vez media hora. Me di la vuelta y descubrí a una mujer contemplándome. Me acerqué hasta ella y encontré el rostro de Celina reflejado en el suyo, me detuve un instante y comprendí. Era Julia, la hermana pequeña. No sé qué sucedió en mi interior, pero verla me hizo sentir bien. La besé, su rostro estaba húmedo. Le tendí la mano y juntos salimos de la iglesia. Fuera nos recibió un día soleado, sin brumas; el valle resplandecía. De forma súbita lo entendí; tarde o temprano todo volvería a su cauce. La naturaleza siempre sale vencedora. Mi corazón y mi estado de ánimo volvieron a relajarse; y yo, caminé sereno y feliz.José Fernández del vallado. Josef. 26/03/2010.
Llevaba demasiado tiempo esperando a que las cosas cambiaran, aguardaba un golpe de suerte o algo que variara la situación; pero por desgracia las cosas no se producen así porque así. El tiempo transcurría y todo seguía igual. En infinidad de manifestaciones reclamé que cerraran la central hidroeléctrica que había transformado, nuestra antaño verde cuenca, en una asfixiante humareda de gases; en que se prohibieran los vertidos de la fábrica de fosfatos, ya que a través de sus aguas residuales el fósforo terminaba en las aguas superficiales del río y la fauna acuática: truchas, salmones, anfibios, etc…, sucumbían envenenados. Pero sobre todo resultaba esencial que no se construyera el faraónico viaducto por el cual circularía el “fabuloso” tren de Alta Velocidad.Hacía tiempo que lo tenía casi asimilado; la batalla estaba perdida. Nada volvería a ser como antes. Ya sólo me quedaban los recuerdos... ¿Cómo era nuestro valle? Sabía cómo había sido porque mi padre, que ahora tenía noventa años, y apresado tras una mirada vacía se extinguía afectado por el Alzheimer, antes de caer en desgracia, me lo había contado y hecho recordar a menudo. Se trataba de un valle de un verdor deslumbrante, como algunos – pocos ya – de los que todavía pueden hallarse en las montañas de León. Con sus habitantes subsistiendo del pastoreo; ya sea ganado vacuno o lanar. Amparado en el obligado aislamiento que las abundantes nevadas del invierno traían consigo. Hasta mediados de los años setenta del siglo pasado la vida transcurrió siempre igual. El pueblo forjado a base de recias casas con paramentos de piedra y tejados de pizarra; los callejones impregnados por un acentuado olor a excrementos y orines de res; el cultivo en los meses de bonanza de hortalizas y tomateras; el casi incesante ladrido de los vistosos dogos y mastines, utilizados, no sólo para guiar el ganado a los mejores pastos, sino para ahuyentar a osos y lobos que, en ocasiones, merodeaban cerca de pueblo. Y siempre, las largas horas de tedio que daban lugar a partidas interminables de canasta y dominó; y las noticias del fútbol, junto a las ardientes salamandras. Luego, durante el verano, aparte de retozar, había que acuñar todo el grano posible, vender las mejores reses y bañarse en las cortantes aguas del río, y sobre todo, disfrutar de la romería que se organizaba en el pueblo cercano.Al día siguiente empezarían las obras... Decidí caminar una vez más por la senda donde el primer verano de mi adolescencia conocí a Celina. La sorprendí pescando ranas en la charca verde, era una chica afanosa y emprendedora. Ella fue quien decidió que subiéramos al alto del Tranco, pues deseaba investigar las vistas de nuestro valle y más allá, las sinuosas quebradas de las tierras colindantes. En primavera, nuestras salidas a pescar truchas al río, y un día caluroso de verano, en la romería, nuestro primer beso y el descubrimiento de la importancia del amor... Y a continuación, por avatares de la vida, la triste separación de la persona a quien amas y ya no podrás olvidar.Ahora era como si Celina estuviera allí, conmigo; tomando mi mano, o abrazada estrechamente a mi cintura. En cambio Celina yacía salvajemente asesinada a tiros por la espalda en un país del África. Hacía solo un par de años de eso. Y todo por pertenecer a una religión y creer, y por las desafortunadas palabras que cierto “padre de su devoción,”dejó escapar sobre otra religión. Dicen que las creencias sirven para alimentar la esperanza de vida. Y sin embargo… cuanta muerte generan… Dirigí los pasos hacia la iglesia, la puerta estaba entreabierta, al fondo estaba la virgen de Las Mercedes, aquella a quien Celina y yo empezamos a orar; la misma que enamoró el corazón de mi amada por encima del mío. Seguía sin entender la religión. No, no la odiaba, ni la rechazaba, la observaba con recelo, quizá con incomprensión y ahora también, con una solicitud apremiante.Me arrodillé junto al altar y supliqué que se evitaran los desmanes que se estaban cometiendo. Estuve allí muchos minutos, tal vez media hora. Me di la vuelta y descubrí a una mujer contemplándome. Me acerqué hasta ella y encontré el rostro de Celina reflejado en el suyo, me detuve un instante y comprendí. Era Julia, la hermana pequeña. No sé qué sucedió en mi interior, pero verla me hizo sentir bien. La besé, su rostro estaba húmedo. Le tendí la mano y juntos salimos de la iglesia. Fuera nos recibió un día soleado, sin brumas; el valle resplandecía. De forma súbita lo entendí; tarde o temprano todo volvería a su cauce. La naturaleza siempre sale vencedora. Mi corazón y mi estado de ánimo volvieron a relajarse; y yo, caminé sereno y feliz.José Fernández del vallado. Josef. 26/03/2010. 
miércoles, marzo 24, 2010
juicio
 Hoy asisto a un juicio. Un caso que debió de celebrarse hace ya mucho tiempo. Un pleito contra una academia insidiosa que se quedó – así porque sí – con el dinero que ingresé por asistir a todo el periodo del curso. La cuestión. ¡Sólo asistí a una clase! Les dio igual. Se lo quedaron todo.Son las once y cuarto de la mañana. Estoy sentado en un banco, delante de la sala del juzgado de 1ª Instancia nº 12, cuando ante mí pasa una mujer negra... ¿Realmente es Noemí Campbell en persona? Me pregunto. Que hará por allí. Me fijo con más atención y caigo en la cuenta. Es una preciosa mujer policía. No parece estar arrestada ni esperar algo en especial y además, contoneándose por los pasillos, se desenvuelve como pez en el agua.Encontrármela me sugiere una nueva, aunque todavía velada esperanza, y me pregunto. ¿Si nuestro excelente y demócrata cuerpo de policía es tan transparente e imparcial que a estas alturas ya ni siquiera es racista, no aceptará también los servicios de un humilde escritor en paro?En esas estoy cuando – por pura casualidad – la mujer se sienta a mi lado, y haciendo caso omiso de los carteles que indican prohibido fumar, se enciende un cigarrillo da unas caladas y lo apaga de nuevo.Luego, se vuelve hacia mí y me dice.— Disculpe. No sabe cuanto necesitaba una calada.Yo disimulo, y hago como si no la mirase. Pero en realidad no hago sino observarla, todo mi interés se centra en ella. Con turbación y respeto le pregunto.— ¿Usted también tiene un juicio?Me mira fijamente y sonríe. Asiente y dice. — Sí. Debo declarar sobre un “narco” que atrapamos hace cinco meses. Y refunfuñando, se queja. ¡Pero estoy segura de que lo vuelven a soltar!Desde luego (sospecho) a esa Noemí nadie la ha sacado de una patera, y tampoco de un nauseabundo burdel.Por curiosidad – hago la pregunta por mero formalismo. – — ¿Es usted policía?Ella deja escapar un susurro, en realidad es una carcajada. Y dice.— Lo sé... Mi aspecto. No es el que venden las teleseries ¿verdad? Y añade.Vamos dígalo. No tenga vergüenza. Sé lo que piensa. “Noemí Campbell.” Así me llama medio departamento.De pronto me la figuro. La veo acomodada en la gaveta de la gigantesca aula de la universidad, estudia todos los temas de derecho constitucional, civil, administrativo, procesal y penal.Musitando le pregunto.— Ya... ¿Y qué grado es usted?Si quisiera, podría dirigirse a mí de forma altiva, como hacen muchos policías. Pero es directa y agradable (tal vez mis cuatro canas le imponen). Sin dudar un instante responde.— Soy Sandra Mugabe. Inspectora de la zona Centro.Nos damos la mano. La veo empollándose el Código Penal de arriba abajo con todas sus modificaciones. Y, luego, otros tantos temas de sociología y técnico-científicos.Ella continúa. - Mi padre era senegales y mi madre española. Me vuelvo de golpe, la miro con la clarividencia de la sorpresa impresa en mis ojos, y le pregunto.— ¿Tu madre era devota?Ella se arrebuja divertida y corrige.— Monja, querrás decir.— Sí... bueno no. Digo sonrojado.Y ella, todavía más divertida, prosigue.— ¡Pues no! Y añade. Era reportera.Permanezco con expresión incoherente y sin querer balbuceo.— Reportera... ¿En época de Franco?Ella, si cabe más divertida, añade.— Sí, trabajaba para el diario francés: Liberation.Doy un suspiro de alivio mientras me abanico la cara con una mano y sonrío. Ella también está sonriendo.— ¿A qué es divertido? Me dice. — Divertido e interesante, añado.Asiento y sé que ahí no acaba el rollo. Están las pruebas físicas, el reconocimiento médico. Y los psicotécnicos; pruebas de inglés, tanto escrito como hablado; casos prácticos y su lectura ante el tribunal...Total, para ser Inspector hay que ser un superdotado, y Sandra Mugabe, sin duda lo es. Y, sin embargo, nada te induce a revelarlo.Incorporándose con gesto elegante me ofrece la mano y me dice.— Un placer dejar correr el tiempo con usted. Por cierto, por una vez me ha divertido ser yo la interrogada. Y añade. ¿Puedo decirle algo?Asiento sin hablar.— ¿Está pensando ya en escribir sobre mí?Entreabro la boca y dejo escapar.— Cómo sabe que...— ¿Escribe?— Se acerca a mi oído y me dice.— Hay dos formas de investigar. Una es haciendo preguntas. La otra, dejando que te interroguen. Mientras tú me hacías preguntas yo observaba tu ropa, tus lentes gruesas, tus manos suaves, tu estilográfica en la chaqueta, y tu forma delicada y más bien educada de indagar. Por eso deduje que podías ser escritor.Alzo mi rostro hasta centrarme en el de ella, me detengo en sus ojos negros e intensos. Y le pregunto. — Dime, ¿cuántos libros he publicado hasta la fecha? — Solamente uno.— ¿Y cuándo se publicó?— Todavía no lo ha hecho.— ¿Y cuándo lo haré?— Después del juicio. Añade con una mueca de satisfacción. Y añade.— Que por, supuesto, ganará.Y se marcha caminado como un bajel sin rumbo fijo. José Fernández del Vallado. Josef. Marzo 2010.
Hoy asisto a un juicio. Un caso que debió de celebrarse hace ya mucho tiempo. Un pleito contra una academia insidiosa que se quedó – así porque sí – con el dinero que ingresé por asistir a todo el periodo del curso. La cuestión. ¡Sólo asistí a una clase! Les dio igual. Se lo quedaron todo.Son las once y cuarto de la mañana. Estoy sentado en un banco, delante de la sala del juzgado de 1ª Instancia nº 12, cuando ante mí pasa una mujer negra... ¿Realmente es Noemí Campbell en persona? Me pregunto. Que hará por allí. Me fijo con más atención y caigo en la cuenta. Es una preciosa mujer policía. No parece estar arrestada ni esperar algo en especial y además, contoneándose por los pasillos, se desenvuelve como pez en el agua.Encontrármela me sugiere una nueva, aunque todavía velada esperanza, y me pregunto. ¿Si nuestro excelente y demócrata cuerpo de policía es tan transparente e imparcial que a estas alturas ya ni siquiera es racista, no aceptará también los servicios de un humilde escritor en paro?En esas estoy cuando – por pura casualidad – la mujer se sienta a mi lado, y haciendo caso omiso de los carteles que indican prohibido fumar, se enciende un cigarrillo da unas caladas y lo apaga de nuevo.Luego, se vuelve hacia mí y me dice.— Disculpe. No sabe cuanto necesitaba una calada.Yo disimulo, y hago como si no la mirase. Pero en realidad no hago sino observarla, todo mi interés se centra en ella. Con turbación y respeto le pregunto.— ¿Usted también tiene un juicio?Me mira fijamente y sonríe. Asiente y dice. — Sí. Debo declarar sobre un “narco” que atrapamos hace cinco meses. Y refunfuñando, se queja. ¡Pero estoy segura de que lo vuelven a soltar!Desde luego (sospecho) a esa Noemí nadie la ha sacado de una patera, y tampoco de un nauseabundo burdel.Por curiosidad – hago la pregunta por mero formalismo. – — ¿Es usted policía?Ella deja escapar un susurro, en realidad es una carcajada. Y dice.— Lo sé... Mi aspecto. No es el que venden las teleseries ¿verdad? Y añade.Vamos dígalo. No tenga vergüenza. Sé lo que piensa. “Noemí Campbell.” Así me llama medio departamento.De pronto me la figuro. La veo acomodada en la gaveta de la gigantesca aula de la universidad, estudia todos los temas de derecho constitucional, civil, administrativo, procesal y penal.Musitando le pregunto.— Ya... ¿Y qué grado es usted?Si quisiera, podría dirigirse a mí de forma altiva, como hacen muchos policías. Pero es directa y agradable (tal vez mis cuatro canas le imponen). Sin dudar un instante responde.— Soy Sandra Mugabe. Inspectora de la zona Centro.Nos damos la mano. La veo empollándose el Código Penal de arriba abajo con todas sus modificaciones. Y, luego, otros tantos temas de sociología y técnico-científicos.Ella continúa. - Mi padre era senegales y mi madre española. Me vuelvo de golpe, la miro con la clarividencia de la sorpresa impresa en mis ojos, y le pregunto.— ¿Tu madre era devota?Ella se arrebuja divertida y corrige.— Monja, querrás decir.— Sí... bueno no. Digo sonrojado.Y ella, todavía más divertida, prosigue.— ¡Pues no! Y añade. Era reportera.Permanezco con expresión incoherente y sin querer balbuceo.— Reportera... ¿En época de Franco?Ella, si cabe más divertida, añade.— Sí, trabajaba para el diario francés: Liberation.Doy un suspiro de alivio mientras me abanico la cara con una mano y sonrío. Ella también está sonriendo.— ¿A qué es divertido? Me dice. — Divertido e interesante, añado.Asiento y sé que ahí no acaba el rollo. Están las pruebas físicas, el reconocimiento médico. Y los psicotécnicos; pruebas de inglés, tanto escrito como hablado; casos prácticos y su lectura ante el tribunal...Total, para ser Inspector hay que ser un superdotado, y Sandra Mugabe, sin duda lo es. Y, sin embargo, nada te induce a revelarlo.Incorporándose con gesto elegante me ofrece la mano y me dice.— Un placer dejar correr el tiempo con usted. Por cierto, por una vez me ha divertido ser yo la interrogada. Y añade. ¿Puedo decirle algo?Asiento sin hablar.— ¿Está pensando ya en escribir sobre mí?Entreabro la boca y dejo escapar.— Cómo sabe que...— ¿Escribe?— Se acerca a mi oído y me dice.— Hay dos formas de investigar. Una es haciendo preguntas. La otra, dejando que te interroguen. Mientras tú me hacías preguntas yo observaba tu ropa, tus lentes gruesas, tus manos suaves, tu estilográfica en la chaqueta, y tu forma delicada y más bien educada de indagar. Por eso deduje que podías ser escritor.Alzo mi rostro hasta centrarme en el de ella, me detengo en sus ojos negros e intensos. Y le pregunto. — Dime, ¿cuántos libros he publicado hasta la fecha? — Solamente uno.— ¿Y cuándo se publicó?— Todavía no lo ha hecho.— ¿Y cuándo lo haré?— Después del juicio. Añade con una mueca de satisfacción. Y añade.— Que por, supuesto, ganará.Y se marcha caminado como un bajel sin rumbo fijo. José Fernández del Vallado. Josef. Marzo 2010.
domingo, marzo 21, 2010
genio
 Terminé de escribir una historia pero no la publicaré.La historia es perfecta, sublime, tan firmemente comenzada bien elaborada y acabada que incluso tuve miedo de subirla. Sí… Sé que os reiréis de mí pero así fue. ¡Tuve miedo! Es una historia que de presentarla, por sí sola, en cuestión de días me encumbraría a la cúspide de la literatura. De hecho es más que una simple historia es revolución en sí. Es la obra que todos ansiáis escribir pero nunca os sale. Yo, la hice. Sencillamente di con la fórmula que hará que todo cambie en el siglo XXI. ¿No lo creéis? Esperad y veréis... Os contaré como llegué a su proceso. Sucedió de la forma más absurda. Sencillamente me estaba friendo un huevo cuando absorto miré su yema amarilla, sí su precioso eje estelar, y aquello me hizo reflexionar en cómo haría para sobresalir entre un marasmo de mil doscientos millones de chinos, otros mil millones de indios de la India, y otros tantos latinoamericanos, africanos, europeos, rusos y etc... Bueno, rusos a fin de cuentas solo hay un puñado; y hasta se plantean la poligamia para desarrollar su natalidad: ¡La poligamia! En un mundo en el que sus tres cuartas partes están superpobladas. ¡Hay que estar loco! O ser ruso. Lo que es lo mismo que disponer de todo el espacio del mundo. Y ellos parecen tenerlo, solo que la mitad es un congelador a menos cuarenta grados centígrados. Invito a ir a quien esté dispuesto a transformarse en férreo déspota o dispuesta a ser poligamizada, lo que equivale a decir esclavizada.Pero no pretendo desviarme un ápice del curso esencial de la temática. Permanecí mirando esa yema y conforme la observaba su tamaño aumentó; es decir: ¡se expandió! Entonces llegué a una conclusión notable. ¿Quién se atrevería a asegurarme que en esos precisos y preciosos instantes yo no podía estar presenciando el Big Bang, es decir, la expansión de un Universo paralelo? De pronto hubo una explosión, y una gota de aceite surgida como un proyectil humeante aterrizó sobre mi brazo derecho. No lo pensé, sencillamente lo hice, o me salió... Lancé un aullido desgarrador y de inmediato interpreté: ¿Era aquél aullido el de la bestia? ¿Era yo la bestia alcanzada por una deflagración celestial? Acaso... ¿La creación estaba conmigo o contra mí? Pues aunque no lo creáis esa última pregunta fue el verdadero detonante de mi magistral creación.Dejé el huevo aparte (cualquiera se come un Universo en expansión) y comencé a teclear. Mis dedos articulaban ágiles sobre el teclado. El teclado era ahora mi universo particular. Creaba mi obra con fervor mientras mi cerebro bullía cual aspirina efervescente, y cual volcán, géiser o rayo cósmico, diseñaba dioses que viajaban sobre estelas; diosas envanecidas rodeadas de pelotones de esclavos; héroes sin talón de Aquiles; leviatanes submarinos; amores eternos sin fecha de caducidad; ciudades enterradas y ocultas o levitantes; ciudades de lodo y desechos de plástico; ciudades de metal reciclado; en definitiva las ciudades venideras.
Terminé de escribir una historia pero no la publicaré.La historia es perfecta, sublime, tan firmemente comenzada bien elaborada y acabada que incluso tuve miedo de subirla. Sí… Sé que os reiréis de mí pero así fue. ¡Tuve miedo! Es una historia que de presentarla, por sí sola, en cuestión de días me encumbraría a la cúspide de la literatura. De hecho es más que una simple historia es revolución en sí. Es la obra que todos ansiáis escribir pero nunca os sale. Yo, la hice. Sencillamente di con la fórmula que hará que todo cambie en el siglo XXI. ¿No lo creéis? Esperad y veréis... Os contaré como llegué a su proceso. Sucedió de la forma más absurda. Sencillamente me estaba friendo un huevo cuando absorto miré su yema amarilla, sí su precioso eje estelar, y aquello me hizo reflexionar en cómo haría para sobresalir entre un marasmo de mil doscientos millones de chinos, otros mil millones de indios de la India, y otros tantos latinoamericanos, africanos, europeos, rusos y etc... Bueno, rusos a fin de cuentas solo hay un puñado; y hasta se plantean la poligamia para desarrollar su natalidad: ¡La poligamia! En un mundo en el que sus tres cuartas partes están superpobladas. ¡Hay que estar loco! O ser ruso. Lo que es lo mismo que disponer de todo el espacio del mundo. Y ellos parecen tenerlo, solo que la mitad es un congelador a menos cuarenta grados centígrados. Invito a ir a quien esté dispuesto a transformarse en férreo déspota o dispuesta a ser poligamizada, lo que equivale a decir esclavizada.Pero no pretendo desviarme un ápice del curso esencial de la temática. Permanecí mirando esa yema y conforme la observaba su tamaño aumentó; es decir: ¡se expandió! Entonces llegué a una conclusión notable. ¿Quién se atrevería a asegurarme que en esos precisos y preciosos instantes yo no podía estar presenciando el Big Bang, es decir, la expansión de un Universo paralelo? De pronto hubo una explosión, y una gota de aceite surgida como un proyectil humeante aterrizó sobre mi brazo derecho. No lo pensé, sencillamente lo hice, o me salió... Lancé un aullido desgarrador y de inmediato interpreté: ¿Era aquél aullido el de la bestia? ¿Era yo la bestia alcanzada por una deflagración celestial? Acaso... ¿La creación estaba conmigo o contra mí? Pues aunque no lo creáis esa última pregunta fue el verdadero detonante de mi magistral creación.Dejé el huevo aparte (cualquiera se come un Universo en expansión) y comencé a teclear. Mis dedos articulaban ágiles sobre el teclado. El teclado era ahora mi universo particular. Creaba mi obra con fervor mientras mi cerebro bullía cual aspirina efervescente, y cual volcán, géiser o rayo cósmico, diseñaba dioses que viajaban sobre estelas; diosas envanecidas rodeadas de pelotones de esclavos; héroes sin talón de Aquiles; leviatanes submarinos; amores eternos sin fecha de caducidad; ciudades enterradas y ocultas o levitantes; ciudades de lodo y desechos de plástico; ciudades de metal reciclado; en definitiva las ciudades venideras.
Y programas; millones de programas y secuencias; las necesarias para abarcar eternas generaciones de cadáveres andantes que ya no osarán caminar sobre una tierra devastada y, en cambio, levitarán sobre ella.Entonces me llamó mi mujer. Sí, ahora tengo mujer. Antes era soltero, pero ahora he caído en desgracia. Debía de ir a cenar. Pero... ¿cómo cenar cuando uno está escribiendo “La obra”? ¡Desobedecí! Lo confieso, por primera vez en dos años desobedecí. Eché el cerrojo y le comuniqué que estaba realizando un deber descomunal para con la Sociedad. Y ella, desconcertada, ¡no supo comprenderme! Me dijo que la sopa se me estaba enfriando y que me dejara de idioteces. Pero... ¡qué relevancia puede tener un plato de sopa en comparación con la grandeza de lograr hacer época! Desobedecí. Salí de mí habitación y con toda decisión me encaré con ella y le dije: — Escucha mujer incrédula. ¿Todavía no sabes al lado de quien vives?Ella cerró los puños, parecía enojada. No lo creí. Me disponía a girar cuando recibí su respuesta.— Oh claro. Claro que lo sé. ¡Por desgracia vivo junto a un zángano que por no hacer ni riega las plantas del jardín y se pasa todo el día inmerso en delirios de grandeza!— Cómo te atre... respondí. No dije más.Ya que fui interrumpido por un sonoro bofetón que me dejó sin aire, ni ideas.Y dado que detesto la violencia como fin, le hice caso y marché a comer. Luego proseguí con mi labor magistral y cuando la finalicé, me ocurrió aquello: No pude subirla a la web. Entonces un enorme sopor me invadió era el sopor “post literato” o “post comilona.” Llámenlo como quieran. El caso es que ya no podré subir jamás la obra porque el desastre había sucedido nada más abrir los ojos. Tuve la falta de previsión y el descuido fatal de dejar la obra sobre la mesa que se halla sobre la jaula de Sharon y Bush, mi pareja de hamsters israelíes, porque los hamsters provienen de esa zona del planeta ¿Lo sabían? A que no. El caso es que la ventana estaba entreabierta y una leve brisa contribuyó a que mi escrito se deslizara sobre la mesa y aterrizara justo sobre la jaula de mis… ¡asesinos hamsters! quienes inducidos por el placer que les produce crearse un nuevo habitáculo compuesto a base de hilachas de papel, comenzaron a roer y a roer hasta dejar mi texto reducido a ¡nada!En fin. Terminé de escribir una historia pero no la publicaré. Lo sé. Era la historia por excelencia. Ésa que todos estamos aguardando que rompa moldes y cambie a la humanidad, pero me temo que la humanidad nunca cambiará. Voy a hacerme un huevo frito nuevamente...José Fernández del Vallado. josef Ene 2006. Arreglos marzo 2010.
 INos pusimos en marcha temprano. Tras meses sin vernos pasamos una noche inquieta y apenas cesamos de fornicar en la tienda ubicada sobre la pared. Pero ahora era preciso continuar…Liang Xu era bella y salvaje. No podía permanecer mucho tiempo junto a ella sin fornicar o pelearme. Entre nosotros no existían límites. Quizá por eso el sistema nos buscaba sin descanso. Habíamos desafiado a lo establecido en un mundo que proclamaba: “Elige libremente lo que quieras.” Yo elegí luchar y ¿por eso ya no era libre? Algo sonaba a chamusquina. Algo no funcionaba. Todos se creían libres y estaban sujetos, vigilados. Nadie era libre. Todo estaba cercado y lleno de ojos. Liang era adorable y salvaje. Los mejores instrumentos contra el sistema eran mi cizalla y ella. Nadie como ella... Día tras día atravesábamos fronteras, cortábamos cercos y penetrábamos en mundos libres y prohibidos. Eso era el capitalismo: Un mundo libre y prohibido. Una paradoja.Había millones de habitantes libres que, sujetos al sistema, proclamaban que el socialismo había sido un fracaso pues no permitía más que aspirar a tener una bicicleta. Ahora, en cambio, podías aspirar a tener cuantas quisieras, pero como se destrozaban cada año, tenías que comprarte una nueva. No sabía diferenciar qué era mejor, si aspirar a la eterna bicicleta o a cien mil motocicletas de papel...Nosotros no éramos políticos. Apenas sabíamos lo que eso quería decir; lo habíamos olvidado. Nosotros éramos “rompe cercos.” Me fijé en la complexión de Liang Xu. Durante la escalada libre ella iba siempre delante. En las paredes no había cercos; por eso escalábamos, porque allí éramos libres y únicos. A la mayoría de la gente no les agradaba sentirse únicos, preferían pertenecer a la masa. Actuar como la masa y hablar como la masa. Nosotros no hablábamos; actuábamos. Liang estiró sus brazos de goma prendiéndose de lo inaprensible. Necesitaba estudiarla muy bien para poder repetirlo. Yo era muy bueno escalando pero ella, era genial. Ahí radicaba la diferencia abismal. Quisieron atraparnos en el sistema; su sistema. Nosotros no hablábamos. Ni concedíamos entrevistas a programas imbéciles. Descubrieron que filmarnos les salía barato y lo hacían cuando les interesaba.Los helicópteros nos molestaban, por eso huíamos siempre. Durante días o meses nos perdíamos el uno del otro. Aquella había sido la última vez, pero nos habíamos reencontrado de nuevo. Liang realizó un giro de noventa grados sobre un saliente a más de trescientos metros del suelo. Había llovido y el mármol estaba resbaladizo; me costaba seguirla. Estaba seguro, ella era un arácnido: La reina de las arañas. IIAntes de vernos me atraparon. Las manos de la masa me sobaron por primera vez en años. Sentí repugnancia y pavor; lloré y vomité. No quería decírselo. No debía enterarse de que acudí a aquel programa y hablé... sobre ella. Les conté que no era como los demás. Era pura. Un genio dedicado a su vida en las paredes. Nadie podía follarla excepto yo, porque jamás lo consentiría (eso último, no lo dije).Me ofrecieron dinero por atraparla. Oro. Nunca había visto el oro. Era amarillo y brillaba más que mil soles. Me prometieron que si la atrapaba nos construirían un muro de oro donde podríamos vivir en libertad. Que no estaba bien ir de rascacielos en rascacielos, que comprendiera el significado de la palabra, prohibido.III¿Cómo hacerla bajar? Jamás la había visto en el suelo. Sólo yo descendía. Y ella... se alimentaba de huevos de los nidos que encontraba y de insectos, aunque de vez en cuando aceptaba alguna manzana. ¿Cómo explicar que existía un muro de oro sólo para nosotros? No lo entendería, lo material para ella nunca había existido; y ni siquiera tenía sentido. En cambio yo... lo descubrí cuando el niño me regaló la moneda y me explicó que con ella podría comprar. Desde entonces entraba en los supermercados con sigilo; nadie se fijaba. Descubrí el pan, la leche en tetra brik, la mermelada. Se lo llevé todo, y ella nunca quiso nada, lo dejaba caer con desprecio, excepto algunas manzanas y huevos. Descubrí a la mujer pálida y con cabellos rojos en un callejón. Me insinuó que por treinta monedas. No supe qué decir. Estuve meses haciéndolo y me enamoré. Por vez primera perdí a Liang quien continuó merodeando en las cimas de los edificios altos y fríos. En cambio, allá abajo, con Dress, me sabía arropado, hasta que se marchó y me dejó. Entonces me atraparon.Ahora, hoy, me cuesta seguirla. Sé que estoy enfermo. Como sé que la he matado, a ella, a mi amor. Igual que Dress hizo conmigo. Y la quiero muchísimo. Ella es mi único amor. Siempre lo fue. Lo sé. Como sé que no existen los sueños con muros de oro. También ahora lo sé. Vivo en un mundo libre en el que está prohibido ser libre y donde la libertad está llena de cercos. Sólo aquí arriba somos libres. Sólo aquí, en el cielo, y cuando echemos a volar… José Fernández del Vallado. Josef. 25 marzo 2008. Arreglos 17 marzo 2010.
INos pusimos en marcha temprano. Tras meses sin vernos pasamos una noche inquieta y apenas cesamos de fornicar en la tienda ubicada sobre la pared. Pero ahora era preciso continuar…Liang Xu era bella y salvaje. No podía permanecer mucho tiempo junto a ella sin fornicar o pelearme. Entre nosotros no existían límites. Quizá por eso el sistema nos buscaba sin descanso. Habíamos desafiado a lo establecido en un mundo que proclamaba: “Elige libremente lo que quieras.” Yo elegí luchar y ¿por eso ya no era libre? Algo sonaba a chamusquina. Algo no funcionaba. Todos se creían libres y estaban sujetos, vigilados. Nadie era libre. Todo estaba cercado y lleno de ojos. Liang era adorable y salvaje. Los mejores instrumentos contra el sistema eran mi cizalla y ella. Nadie como ella... Día tras día atravesábamos fronteras, cortábamos cercos y penetrábamos en mundos libres y prohibidos. Eso era el capitalismo: Un mundo libre y prohibido. Una paradoja.Había millones de habitantes libres que, sujetos al sistema, proclamaban que el socialismo había sido un fracaso pues no permitía más que aspirar a tener una bicicleta. Ahora, en cambio, podías aspirar a tener cuantas quisieras, pero como se destrozaban cada año, tenías que comprarte una nueva. No sabía diferenciar qué era mejor, si aspirar a la eterna bicicleta o a cien mil motocicletas de papel...Nosotros no éramos políticos. Apenas sabíamos lo que eso quería decir; lo habíamos olvidado. Nosotros éramos “rompe cercos.” Me fijé en la complexión de Liang Xu. Durante la escalada libre ella iba siempre delante. En las paredes no había cercos; por eso escalábamos, porque allí éramos libres y únicos. A la mayoría de la gente no les agradaba sentirse únicos, preferían pertenecer a la masa. Actuar como la masa y hablar como la masa. Nosotros no hablábamos; actuábamos. Liang estiró sus brazos de goma prendiéndose de lo inaprensible. Necesitaba estudiarla muy bien para poder repetirlo. Yo era muy bueno escalando pero ella, era genial. Ahí radicaba la diferencia abismal. Quisieron atraparnos en el sistema; su sistema. Nosotros no hablábamos. Ni concedíamos entrevistas a programas imbéciles. Descubrieron que filmarnos les salía barato y lo hacían cuando les interesaba.Los helicópteros nos molestaban, por eso huíamos siempre. Durante días o meses nos perdíamos el uno del otro. Aquella había sido la última vez, pero nos habíamos reencontrado de nuevo. Liang realizó un giro de noventa grados sobre un saliente a más de trescientos metros del suelo. Había llovido y el mármol estaba resbaladizo; me costaba seguirla. Estaba seguro, ella era un arácnido: La reina de las arañas. IIAntes de vernos me atraparon. Las manos de la masa me sobaron por primera vez en años. Sentí repugnancia y pavor; lloré y vomité. No quería decírselo. No debía enterarse de que acudí a aquel programa y hablé... sobre ella. Les conté que no era como los demás. Era pura. Un genio dedicado a su vida en las paredes. Nadie podía follarla excepto yo, porque jamás lo consentiría (eso último, no lo dije).Me ofrecieron dinero por atraparla. Oro. Nunca había visto el oro. Era amarillo y brillaba más que mil soles. Me prometieron que si la atrapaba nos construirían un muro de oro donde podríamos vivir en libertad. Que no estaba bien ir de rascacielos en rascacielos, que comprendiera el significado de la palabra, prohibido.III¿Cómo hacerla bajar? Jamás la había visto en el suelo. Sólo yo descendía. Y ella... se alimentaba de huevos de los nidos que encontraba y de insectos, aunque de vez en cuando aceptaba alguna manzana. ¿Cómo explicar que existía un muro de oro sólo para nosotros? No lo entendería, lo material para ella nunca había existido; y ni siquiera tenía sentido. En cambio yo... lo descubrí cuando el niño me regaló la moneda y me explicó que con ella podría comprar. Desde entonces entraba en los supermercados con sigilo; nadie se fijaba. Descubrí el pan, la leche en tetra brik, la mermelada. Se lo llevé todo, y ella nunca quiso nada, lo dejaba caer con desprecio, excepto algunas manzanas y huevos. Descubrí a la mujer pálida y con cabellos rojos en un callejón. Me insinuó que por treinta monedas. No supe qué decir. Estuve meses haciéndolo y me enamoré. Por vez primera perdí a Liang quien continuó merodeando en las cimas de los edificios altos y fríos. En cambio, allá abajo, con Dress, me sabía arropado, hasta que se marchó y me dejó. Entonces me atraparon.Ahora, hoy, me cuesta seguirla. Sé que estoy enfermo. Como sé que la he matado, a ella, a mi amor. Igual que Dress hizo conmigo. Y la quiero muchísimo. Ella es mi único amor. Siempre lo fue. Lo sé. Como sé que no existen los sueños con muros de oro. También ahora lo sé. Vivo en un mundo libre en el que está prohibido ser libre y donde la libertad está llena de cercos. Sólo aquí arriba somos libres. Sólo aquí, en el cielo, y cuando echemos a volar… José Fernández del Vallado. Josef. 25 marzo 2008. Arreglos 17 marzo 2010.
domingo, marzo 14, 2010
coto.
 Años cuarenta, Navahermosa, pueblo una vez republicano, de amaneceres brillantes y serranos, tardes serenas, abotargadas, a cuarenta grados centígrados, noches de espanto y ejecuciones. Una plaza, cuatro calles mal puestas y una iglesia en lo alto de un cerro, dormitan bajo un concierto estridente de chicharras. Crepúsculos teñidos de nostalgia mortecina en escarlata dilapidan sueños aplazados…Llega un amanecer y los hijos de Antonio claman una vez más de hambre. Navahermosa es ya un lugar maldito, convertido en coto de caza propiedad de un ostentoso marqués. Antonio lo sabe. Si quiere sobrevivir debe dejar de labrar una tierra agotada y trabajar para el señor “feudal.” Hasta ahora se ha negado, pero ya todos están en la faena. Despejar el coto de depredadores que puedan mermar el censo de perdices, tórtolas y faisanes. El lagarto se cobra a un céntimo, la serpiente a dos reales, por el zorro dan veinticinco. Todo depredador, incluida la diosa en las alturas, águila imperial, está señalado por la mano ciega de la muerte.
Años cuarenta, Navahermosa, pueblo una vez republicano, de amaneceres brillantes y serranos, tardes serenas, abotargadas, a cuarenta grados centígrados, noches de espanto y ejecuciones. Una plaza, cuatro calles mal puestas y una iglesia en lo alto de un cerro, dormitan bajo un concierto estridente de chicharras. Crepúsculos teñidos de nostalgia mortecina en escarlata dilapidan sueños aplazados…Llega un amanecer y los hijos de Antonio claman una vez más de hambre. Navahermosa es ya un lugar maldito, convertido en coto de caza propiedad de un ostentoso marqués. Antonio lo sabe. Si quiere sobrevivir debe dejar de labrar una tierra agotada y trabajar para el señor “feudal.” Hasta ahora se ha negado, pero ya todos están en la faena. Despejar el coto de depredadores que puedan mermar el censo de perdices, tórtolas y faisanes. El lagarto se cobra a un céntimo, la serpiente a dos reales, por el zorro dan veinticinco. Todo depredador, incluida la diosa en las alturas, águila imperial, está señalado por la mano ciega de la muerte.
Antonio sale de madrugada con su hermano. Ambos recorren el coto al acecho de presas. Hurgan en agujeros e introducen un gancho con el que atrapan lagartos y culebras; y cuando los capturan, los decapitan y llevan la cabeza a los guardias civiles como muestra. Muchas veces, con objeto de evitar a sus rivales, hacen noche al raso y estremecidos por mil supersticiones, piden a Dios y a las estrellas por un día mejor que el anterior.
Pasado un año el exterminio resulta efectivo, la competencia feroz, el hambre y la represión, insoportables. Los fines de semana escuchan las fanfarrias y escopetazos del marqués y sus amigos, exhalan el delicioso aroma proveniente del banquete que el señor festeja tras su deslumbrante cacería, se retuercen los dedos y el estómago grita de dolor.
Una tarde, Antonio vaga por las afueras del pueblo y se cruza con uno de los guardias. En una de sus manos el esbirro sostiene un cubo cubierto por hojas de higuera. Alertado por su actitud, se decide a seguirlo. El hombre llega junto a unas zarzas, escarba en la tierra, vierte el contenido y cubre todo cuidadosamente. A cubierto, Antonio registra la operación con creciente interés. Cuando el hombre abandona el escenario corre a ver que se esconde. Desentierra y descubre los sobrantes de la pitanza que el marqués ni siquiera les ofrece.
La idea le viene por sí sola. Sabe como resolver el problema: “Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre.” De forma progresiva estudia los movimientos varias veces hasta que un anochecer lluvioso, quizá el menos indicado para acometer su arriesgada empresa, con el regalo de un garrafón, embriaga a los guardias.
Al día siguiente la cabeza del marqués aparece ensartada sobre una pica en el centro de la plaza. Sin marqués, habrá alimento para todos.
José fernández del Vallado. josef. marzo, 2010.
 Yo Said Taled Cheikh volvía a ser libre. Tras desertar del pelotón de fusilamiento, agotado y sin cesar de jadear, corría de forma desesperada por el monte. Cuanta más tierra pusiera por medio entre ellos y yo, mejor. Estaba seguro de lo que mis compañeros magrebíes me harían si me encontraban. Me castrarían, me cortarían las orejas, me sacarían los ojos y la lengua, y luego, una vez vejado y malherido, me dejarían morir lentamente en soledad. Había roto el código de honor, pero estaba harto, la guerra había acabado hacía no mucho y estaba cansado de fusilar a inocentes todas las madrugadas. Los rostros aterrados, llorosos, firmes, incrédulos, de aquellos a quienes asesinaba, desfilaban ante mí a todas horas. Y, además, lo había comprendido y descubierto en los ojos y en la actitud de quienes nos mandaban. Para los falangistas los magrebíes éramos seres inferiores: “Moros,” nos llamaban. Nos estaba vedado gozar de lujos y placeres, y cuando todo acabara, seríamos olvidados, rebajados y devueltos a nuestra pobreza con apenas una insignia de hojalata en el pecho, lo cual no alimentaría a nuestras familias.Lo comprendí demasiado tarde. Mi única esperanza de salir vivo de aquel infierno era volver a mi tierra. A partir del instante en que tomé la decisión de escapar me convertí en enemigo de todos. Si la Guardia Civil me sorprendía me tomarían por espía, y aparte de interrogarme, en cuanto tuvieran la certeza de que era un moro extraviado, no tardarían en aliviar mi situación mediante un cordial tiro de gracia. De todas formas sería una forma mucho más apacible de acabar que la que mis compañeros me reservaban. Pasé la primera noche merodeando por aquella sierra inhóspita del sur. Sabía que estaba al sur de aquel país porque hacía tres años habíamos entrado bajo las órdenes del General Queipo de Llano en la ciudad sublevada de Sevilla. Luego, nos habíamos dirigido hacia Granada, donde a cierta distancia y sin siquiera poner los pies, presencié la maravillosa belleza de la Alhambra, la fortaleza y el palacio que los cristianos arrebataron a mis antepasados. Apenas sabía español pero me bastó comenzar a entender sus conversaciones y averigüé que para nosotros no habría descanso, ni relevos, ni una feliz vuelta a casa. Nos conducían hacia el norte y esperaban que diéramos de si todo lo que una bestia puede aguantar, hasta reventar y morir sin una sola bendición y una honorable jinaza (entierro).A todas horas recordaba la mirada triste de Alena, mi mujer, cuando le revelé que me marchaba a luchar al otro lado del mar. Iba a ser un hombre de honor, le dije, y le aseguré que volvería con el dinero suficiente para comprar camellos y un magnífico Dar (hogar). Se quedó con Soraya y Yussef, llorando a sus pies, sin siquiera atreverse o sentirse capaces de echar a correr hacia mí y abrazarme del miedo que les inspiraron los hombres armados que vinieron a reclutarme.Y, ahora, estaba allí, perdido en la Sierra de Granada, a merced de los lobos y seguramente perseguido por mis hermanos, los rastreadores alauitas. Aunque quizá tuviera una probabilidad si lograba llegar a la costa. Afortunadamente todavía llevaba conmigo mis dos salvoconductos de vida: mi fusil de cerrojo, y unos prismáticos que justo antes de mi huída había arrebatado al capitán de nuestro regimiento, Rodrigo Alcazar. Un español presuntuoso y amargado; ya que su deseo había consistido siempre en estar al frente de un regimiento de patriotas nacionales, y en cambio le habían cedido el mando de aquel “infecto pelotón de basura africana.” Así nos denominaba. No le importaban nuestros problemas ni las bajas que tuviéramos. La disciplina debía de ser acatada de forma tajante, para quien incumpliera las normas le aguardaba el calabozo o el degüello. Ya que para un miserable “moro”, ni siquiera cabía el honor de despilfarrar una bala que atajara el suplicio de una muerte deshonrosa.Caminé toda la noche primero ascendiendo la montaña, luego, descendiendo.Apenas eran las siete de la madrugada, el sol empezó a despuntar y pude ver el mar. Descansaba oculto tras la holgura de una roca cuando un rumor me despertó. En silencio me di la vuelta y con precaución ojeé. Allí estaban. Eran Ahmed, Khalid y Rachid. Lo sospechaba, correr ante tres atletas consumados como ellos, resultaba inútil. Eran listos y sabían que yo estaba cerca. Levantaron los brazos y expresaron su deseo de hablar y conocer mis razones.Al cabo de unos instantes estábamos los cuatro en cuclillas. Adiviné sus intenciones cuando los tuve delante. Sus ojos negros y brillantes me escrutaban con recelo. Se habían acercado como compañeros y amigos pero eran hienas al acecho de su presa.Ahmed me preguntó.— ¿Por qué lo has hecho? ¿No estabas bien con nosotros?Hice una mueca de malestar y sin dejar de mirarlo a los ojos – cosa que no debía olvidar hacer un solo instante – respondí.— Ya no somos nosotros. Ahora son ellos, nuestros supuestos amigos cristianos, quienes deciden a quienes hay que asesinar. Y yo no estoy de acuerdo con esos crímenes. Matamos a mujeres, a niños, a gente inocente.— Matamos a quien hay que matar. Son todos impuros, no lo olvides. Muchos ni siquiera creen en Dios, subrayó Khalid.— Me da igual en quien crean y si no creen. Yo no mato a mujeres y no obedezco órdenes de ese bastardo yihil (bobo).Rachid se rascó la cabeza. Tenía pulgas. Todos teníamos pulgas y estábamos sucios. Abrió su boca sin dientes – se los había roto al caerse de un potro salvaje que trató de domar – y con su voz invadida por sílabas huecas, murmuró.— Tal vez no sea un yihil como supones, supo hacía donde te dirigías sin pensarlo.Sonreí. Hasta un bobo podía adivinar que mi única oportunidad radicaba en alcanzar el mar. — Y vosotros... ¿Seguís sin saber a donde voy? Les pregunté.Sonrieron con amargura y envidia, y preguntaron.— ¿Eres capaz de volver a casa sin medallas, sin honor?Hice un gesto de angustia mientras garabateaba con un palo en el suelo y contesté preguntando.— ¿Acaso encontráis honor en lo que hacemos? ¿Asesinar a inocentes?Hubo un silencio en el que se mascó la tensión. Alguien, no sé quien, rompió el silencio. — Eres peor que un bastardo, escuché. Y prosiguió. Eres un hombre sin fe.Lo supe. Después de aquellas palabras no había vuelta atrás. Eran el aliento de odio, la provocación para dar comienzo a la agresión.Khalid estaba más cerca. De un movimiento veloz atravesé su estómago con la bayoneta. Pero ellos eran dos, bien armados y muy rápidos. Cuando intenté hacer el siguiente movimiento recibí el mazazo en la cabeza.Desperté y me encontré tendido en el suelo atado y con la boca tapada o más bien rellena con un retazo de tela. Un sol radiante se proyectaba a plomo sobre mi cuerpo; mis párpados ardían, mis ojos lagrimeaban. Oí una tos agitada y sobre mí, con la bayoneta ardiendo al rojo, se proyectó la figura de Ahmed.— ¡Traidor! ¡Asesino! ¡Vas a morir muy despacio! Me dijo. Me di cuenta de repente. No veía a Rachid. Probablemente estaba alerta y vigilante de que nadie nos descubriera y estropeara mi suplicio.Aplicó la bayoneta a mi oreja, unos disparos rápidos y seguidos rasgaron el silencio de la mañana. De pronto tenía el cuerpo pesado de Ahmed sobre mí. Pasaron unos minutos, oí pasos acercándose, el sol me alumbró de nuevo y distinguí sus figuras. Eran dos hombres barbudos; supe quienes eran. Se trataba de excombatientes del ejército republicano que se habían echado a las montañas para seguir luchando por su causa. Maquis, los llamaban. Me apuntaron con las metralletas, uno sacó un puñal. Pensé que me iban a asesinar. Sin dejar de observarme fijamente cortó mis ligaduras, luego señaló hacia el mar y me preguntó.— ¿Me entiendes?Asentí. Y prosiguió— ¡Ves! Allí abajo está Motril. Espera al anochecer y bajas. Cuando llegues, no hables con nadie. Vete a la playa y verás un bar. Lo dirige Mohammed, uno de los tuyos. Le dices que vas de parte de Julio, “El Mañas.” Si lo que quieres, según creo, es volver a Marruecos, él puede ayudarte.Volví a asentir. Me dieron la mano y se marcharon.Han pasado horas desde que los maquis y Dios me salvaron de una muerte terrible. Y no me mintieron. Yo Said Taled Cheikh navego hacia Marruecos. Ahora, por fin de verdad ¡vuelvo a ser libre..!José Fernández del Vallado. Josef, Marzo 2010.
Yo Said Taled Cheikh volvía a ser libre. Tras desertar del pelotón de fusilamiento, agotado y sin cesar de jadear, corría de forma desesperada por el monte. Cuanta más tierra pusiera por medio entre ellos y yo, mejor. Estaba seguro de lo que mis compañeros magrebíes me harían si me encontraban. Me castrarían, me cortarían las orejas, me sacarían los ojos y la lengua, y luego, una vez vejado y malherido, me dejarían morir lentamente en soledad. Había roto el código de honor, pero estaba harto, la guerra había acabado hacía no mucho y estaba cansado de fusilar a inocentes todas las madrugadas. Los rostros aterrados, llorosos, firmes, incrédulos, de aquellos a quienes asesinaba, desfilaban ante mí a todas horas. Y, además, lo había comprendido y descubierto en los ojos y en la actitud de quienes nos mandaban. Para los falangistas los magrebíes éramos seres inferiores: “Moros,” nos llamaban. Nos estaba vedado gozar de lujos y placeres, y cuando todo acabara, seríamos olvidados, rebajados y devueltos a nuestra pobreza con apenas una insignia de hojalata en el pecho, lo cual no alimentaría a nuestras familias.Lo comprendí demasiado tarde. Mi única esperanza de salir vivo de aquel infierno era volver a mi tierra. A partir del instante en que tomé la decisión de escapar me convertí en enemigo de todos. Si la Guardia Civil me sorprendía me tomarían por espía, y aparte de interrogarme, en cuanto tuvieran la certeza de que era un moro extraviado, no tardarían en aliviar mi situación mediante un cordial tiro de gracia. De todas formas sería una forma mucho más apacible de acabar que la que mis compañeros me reservaban. Pasé la primera noche merodeando por aquella sierra inhóspita del sur. Sabía que estaba al sur de aquel país porque hacía tres años habíamos entrado bajo las órdenes del General Queipo de Llano en la ciudad sublevada de Sevilla. Luego, nos habíamos dirigido hacia Granada, donde a cierta distancia y sin siquiera poner los pies, presencié la maravillosa belleza de la Alhambra, la fortaleza y el palacio que los cristianos arrebataron a mis antepasados. Apenas sabía español pero me bastó comenzar a entender sus conversaciones y averigüé que para nosotros no habría descanso, ni relevos, ni una feliz vuelta a casa. Nos conducían hacia el norte y esperaban que diéramos de si todo lo que una bestia puede aguantar, hasta reventar y morir sin una sola bendición y una honorable jinaza (entierro).A todas horas recordaba la mirada triste de Alena, mi mujer, cuando le revelé que me marchaba a luchar al otro lado del mar. Iba a ser un hombre de honor, le dije, y le aseguré que volvería con el dinero suficiente para comprar camellos y un magnífico Dar (hogar). Se quedó con Soraya y Yussef, llorando a sus pies, sin siquiera atreverse o sentirse capaces de echar a correr hacia mí y abrazarme del miedo que les inspiraron los hombres armados que vinieron a reclutarme.Y, ahora, estaba allí, perdido en la Sierra de Granada, a merced de los lobos y seguramente perseguido por mis hermanos, los rastreadores alauitas. Aunque quizá tuviera una probabilidad si lograba llegar a la costa. Afortunadamente todavía llevaba conmigo mis dos salvoconductos de vida: mi fusil de cerrojo, y unos prismáticos que justo antes de mi huída había arrebatado al capitán de nuestro regimiento, Rodrigo Alcazar. Un español presuntuoso y amargado; ya que su deseo había consistido siempre en estar al frente de un regimiento de patriotas nacionales, y en cambio le habían cedido el mando de aquel “infecto pelotón de basura africana.” Así nos denominaba. No le importaban nuestros problemas ni las bajas que tuviéramos. La disciplina debía de ser acatada de forma tajante, para quien incumpliera las normas le aguardaba el calabozo o el degüello. Ya que para un miserable “moro”, ni siquiera cabía el honor de despilfarrar una bala que atajara el suplicio de una muerte deshonrosa.Caminé toda la noche primero ascendiendo la montaña, luego, descendiendo.Apenas eran las siete de la madrugada, el sol empezó a despuntar y pude ver el mar. Descansaba oculto tras la holgura de una roca cuando un rumor me despertó. En silencio me di la vuelta y con precaución ojeé. Allí estaban. Eran Ahmed, Khalid y Rachid. Lo sospechaba, correr ante tres atletas consumados como ellos, resultaba inútil. Eran listos y sabían que yo estaba cerca. Levantaron los brazos y expresaron su deseo de hablar y conocer mis razones.Al cabo de unos instantes estábamos los cuatro en cuclillas. Adiviné sus intenciones cuando los tuve delante. Sus ojos negros y brillantes me escrutaban con recelo. Se habían acercado como compañeros y amigos pero eran hienas al acecho de su presa.Ahmed me preguntó.— ¿Por qué lo has hecho? ¿No estabas bien con nosotros?Hice una mueca de malestar y sin dejar de mirarlo a los ojos – cosa que no debía olvidar hacer un solo instante – respondí.— Ya no somos nosotros. Ahora son ellos, nuestros supuestos amigos cristianos, quienes deciden a quienes hay que asesinar. Y yo no estoy de acuerdo con esos crímenes. Matamos a mujeres, a niños, a gente inocente.— Matamos a quien hay que matar. Son todos impuros, no lo olvides. Muchos ni siquiera creen en Dios, subrayó Khalid.— Me da igual en quien crean y si no creen. Yo no mato a mujeres y no obedezco órdenes de ese bastardo yihil (bobo).Rachid se rascó la cabeza. Tenía pulgas. Todos teníamos pulgas y estábamos sucios. Abrió su boca sin dientes – se los había roto al caerse de un potro salvaje que trató de domar – y con su voz invadida por sílabas huecas, murmuró.— Tal vez no sea un yihil como supones, supo hacía donde te dirigías sin pensarlo.Sonreí. Hasta un bobo podía adivinar que mi única oportunidad radicaba en alcanzar el mar. — Y vosotros... ¿Seguís sin saber a donde voy? Les pregunté.Sonrieron con amargura y envidia, y preguntaron.— ¿Eres capaz de volver a casa sin medallas, sin honor?Hice un gesto de angustia mientras garabateaba con un palo en el suelo y contesté preguntando.— ¿Acaso encontráis honor en lo que hacemos? ¿Asesinar a inocentes?Hubo un silencio en el que se mascó la tensión. Alguien, no sé quien, rompió el silencio. — Eres peor que un bastardo, escuché. Y prosiguió. Eres un hombre sin fe.Lo supe. Después de aquellas palabras no había vuelta atrás. Eran el aliento de odio, la provocación para dar comienzo a la agresión.Khalid estaba más cerca. De un movimiento veloz atravesé su estómago con la bayoneta. Pero ellos eran dos, bien armados y muy rápidos. Cuando intenté hacer el siguiente movimiento recibí el mazazo en la cabeza.Desperté y me encontré tendido en el suelo atado y con la boca tapada o más bien rellena con un retazo de tela. Un sol radiante se proyectaba a plomo sobre mi cuerpo; mis párpados ardían, mis ojos lagrimeaban. Oí una tos agitada y sobre mí, con la bayoneta ardiendo al rojo, se proyectó la figura de Ahmed.— ¡Traidor! ¡Asesino! ¡Vas a morir muy despacio! Me dijo. Me di cuenta de repente. No veía a Rachid. Probablemente estaba alerta y vigilante de que nadie nos descubriera y estropeara mi suplicio.Aplicó la bayoneta a mi oreja, unos disparos rápidos y seguidos rasgaron el silencio de la mañana. De pronto tenía el cuerpo pesado de Ahmed sobre mí. Pasaron unos minutos, oí pasos acercándose, el sol me alumbró de nuevo y distinguí sus figuras. Eran dos hombres barbudos; supe quienes eran. Se trataba de excombatientes del ejército republicano que se habían echado a las montañas para seguir luchando por su causa. Maquis, los llamaban. Me apuntaron con las metralletas, uno sacó un puñal. Pensé que me iban a asesinar. Sin dejar de observarme fijamente cortó mis ligaduras, luego señaló hacia el mar y me preguntó.— ¿Me entiendes?Asentí. Y prosiguió— ¡Ves! Allí abajo está Motril. Espera al anochecer y bajas. Cuando llegues, no hables con nadie. Vete a la playa y verás un bar. Lo dirige Mohammed, uno de los tuyos. Le dices que vas de parte de Julio, “El Mañas.” Si lo que quieres, según creo, es volver a Marruecos, él puede ayudarte.Volví a asentir. Me dieron la mano y se marcharon.Han pasado horas desde que los maquis y Dios me salvaron de una muerte terrible. Y no me mintieron. Yo Said Taled Cheikh navego hacia Marruecos. Ahora, por fin de verdad ¡vuelvo a ser libre..!José Fernández del Vallado. Josef, Marzo 2010.
 Todavía lo recuerdo, apenas era un niño de doce o trece años, pero no lo he olvidado; mi padre era un déspota.Nací y crecí con el miedo a sus palizas. Nos pegaba con lo que tenía más a mano; unas veces la cubierta de un libro, otras un palo, un zapato, la mayoría se desabrochaba el cinturón y nos calentaba de lo lindo. No hacía falta hacer gran cosa para que su cólera se desatara. Ahora me doy cuenta, sus iras y frustraciones del trabajo recaían sobre nosotros. Todavía lo veo, allí, sentado en la cabecera de la mesa, presidiendo un silencio sepulcral, y a su lado, sobre la mesa, los pedazos del cenicero de cerámica que en nuestras alocadas carreras habíamos reventado mi hermano y yo.Pero en el fondo no era malo de verdad, solo descontrolado y algo brutal; por desgracia, algunos hombres son así. Parece ser que nos portamos lo suficientemente bien, porque aquel, mi único verano treceañero, decidió llevarnos a un viaje en velero por el Egeo. Supongo que se lo financiaba un laboratorio (mi padre era doctor) porque si no, no sé cómo debió costear semejante despilfarro.Tras seis horas de vuelo, escala en Roma, y un accidentado viaje en autobús bordeando las colinas del Peloponeso, estábamos allí. Cinco personas en un velero de nueve metros de eslora. Mis padres, nuestro tío Luis, por cierto – algo tirano también, – yo y mi hermano Gregorio, ambos muy nerviosos, revolviéndolo todo.La cuestión radicaba en saber ¿quién manejaba el velero? Porque mis padres de vela ni plim; en cuanto a mi tío... mejor no hablar: Lo suyo no era realizar esfuerzos físicos. Y encima nuestro guía era un inglés de lo más inglés, de los del “yu spik inglis?” Nadie hablaba un penoso fragmento de ese idioma, y verlos a cada uno tratando de hacerse entender parecía una escena sacada de “La construcción de la Torre de Babel.” En un par de horas dio la impresión de que mi tío y mi padre entendieron lo que el anglosajón de marras les dijo, arrancaron el motor y salimos. Todavía no recuerdo como nos apañamos para salir a alta mar sin tener ni idea aquella primera vez; pero con gran valor y todo el descaro del mundo, lo conseguimos.Luego, una vez fuera del puerto, alguien dio orden de izar “la vela al tercio y el foque.” Permanecí paralizado, no tenía idea sobre qué diablos podía ser eso; hasta que mi madre matizó que eran las únicas dos velas que tenía el barquito, y por primera vez sin tener ni idea, me encontré convertido en marinero o grumete, que quizá sea más adecuado dado mi status marinero.Descubrí que a mi hermano se le daba bien lo de “las velas”, casi todo lo hizo él. Las desplegamos, apagamos el motor y esperamos a que el viento soplara. Pero el viento no sopló. No había una leve pizca de brisa. Yo no tenía idea, pero sugerí que arrancáramos de nuevo. Entonces mi padre se enfureció y se empeñó en que el barco avanzaba cuando apenas se movía a más de cinco centímetros por hora. Mi tío puso los ojos en blanco y ahí empezaron una airada discordia. Mi hermano se puso a pescar y al cabo de un rato estábamos todos, sofocados del calor, pero comiendo pescadito.Creo que fue hacia las cuatro de la tarde cuando nuestro padre aceptó volver a la realidad: La calma chicha existía. De modo que recogimos las velas, arrancamos el motor y en apenas una hora entrábamos en el puerto de destino. Como es natural los otros seis barcos que nos acompañaban ya estaban todos amarrados y el inglés – ocultando su piel blanca de lechón bajo un gorrito de ala ancha – esperaba sin poder disimular su semblante de cabreo. Pero atracamos bien. Creo que porque ni siquiera fuimos conscientes de que atracábamos.Los días siguientes la cosa fue mejorando; me refiero a nuestra forma de navegar, no a nuestras relaciones personales. Nuestro tío era otro déspota. Pero no nos pegaba, creo que si tuviera licencia lo haría, en cambio nos insultaba manejando un abecedario rico en palabrotas. Había que verlo deshogándose por las mañanas cuando al bajar de nuestros camastros, sin querer, pisábamos sus pezuñas: ¡Joputas, cabrones, niñatos de mierda! Y etc.... Nuestros papás dormían en el camarote de proa y francamente no sé como resistían. Aquello era un auténtico horno. Por fortuna nosotros estábamos cerca de la escotilla de salida, y a veces, en contadas ocasiones, disfrutábamos de una leve y reponedora brisa.Cierta noche fondeamos en una isla, junto a una playa preciosa. No sé como mis padres congeniaron con unos belgas chalados, el caso es que se entendieron tanto y tan bien que acabaron todos borrachos saltando por la borda vestidos. Lo cual a mi hermano y a mí nos entusiasmó de tal forma que cuando mi padre subió mi hermano Gregorio, que era bastante temerario, tuvo la ocurrencia de pillarlo desprevenido en el bordillo, y empujándolo por la espalda, lo echó de nuevo al agua. Hay que ver la cara de asesino que llevaba mi padre cuando volvió a subir de nuevo. Y todo delante de los belgas que de las risas pasaron a un silencio despavorido. Aquella vez mi padre se tuvo que aguantar las ganas de propinar un severo correctivo a mi hermano, y de forma forzada, un tanto histérica, recuperó su sonrisa de buen hombre.Hasta entonces habíamos atracado en los puertos más o menos, de forma correcta. Los verdaderos problemas empezaron en cuanto a mi padre le dio por dar lecciones de atraque.No recuerdo en qué puerto de qué latosa isla sucedió. La cuestión; fue el no va mas en cuanto atraques. Y encima había gente. ¡El puerto era como un hormiguero de hormigas paralizadas observándonos con inquietante curiosidad! Lo cierto es que, al menos yo y mi hermano, nos sentimos un poco como el blanco de la crítica marinera; mi padre creo que también, pues se dispuso a demostrar su gran genialidad.Recuerdo que estábamos todavía algo así como por el centro del puerto cuando decidió que echáramos el ancla. Ninguno, ni siquiera mi tío, estábamos seguros de su decisión, pero sus órdenes, bajo pena de aguantar su pataleta o recibir un bofetón, eran sagradas como la Biblia. Le hicimos caso. A continuación, otra de sus agudezas – nadie sabe de dónde sacó aquello de la cuenta atrás – y creo que el despegue de un cohete tiene poco que ver con el amarre de un barco. De pronto su voz resonaba por encima del estruendo del motor mientras contaba o descontaba: Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco... Le advertimos, alguien le advirtió, que pusiera el motor en marcha atrás, pues, de forma recta y precisa, íbamos a estamparnos contra el malecón, donde inquieto, pero con mirada implacable, aguardaba Neison el británico.
Todavía lo recuerdo, apenas era un niño de doce o trece años, pero no lo he olvidado; mi padre era un déspota.Nací y crecí con el miedo a sus palizas. Nos pegaba con lo que tenía más a mano; unas veces la cubierta de un libro, otras un palo, un zapato, la mayoría se desabrochaba el cinturón y nos calentaba de lo lindo. No hacía falta hacer gran cosa para que su cólera se desatara. Ahora me doy cuenta, sus iras y frustraciones del trabajo recaían sobre nosotros. Todavía lo veo, allí, sentado en la cabecera de la mesa, presidiendo un silencio sepulcral, y a su lado, sobre la mesa, los pedazos del cenicero de cerámica que en nuestras alocadas carreras habíamos reventado mi hermano y yo.Pero en el fondo no era malo de verdad, solo descontrolado y algo brutal; por desgracia, algunos hombres son así. Parece ser que nos portamos lo suficientemente bien, porque aquel, mi único verano treceañero, decidió llevarnos a un viaje en velero por el Egeo. Supongo que se lo financiaba un laboratorio (mi padre era doctor) porque si no, no sé cómo debió costear semejante despilfarro.Tras seis horas de vuelo, escala en Roma, y un accidentado viaje en autobús bordeando las colinas del Peloponeso, estábamos allí. Cinco personas en un velero de nueve metros de eslora. Mis padres, nuestro tío Luis, por cierto – algo tirano también, – yo y mi hermano Gregorio, ambos muy nerviosos, revolviéndolo todo.La cuestión radicaba en saber ¿quién manejaba el velero? Porque mis padres de vela ni plim; en cuanto a mi tío... mejor no hablar: Lo suyo no era realizar esfuerzos físicos. Y encima nuestro guía era un inglés de lo más inglés, de los del “yu spik inglis?” Nadie hablaba un penoso fragmento de ese idioma, y verlos a cada uno tratando de hacerse entender parecía una escena sacada de “La construcción de la Torre de Babel.” En un par de horas dio la impresión de que mi tío y mi padre entendieron lo que el anglosajón de marras les dijo, arrancaron el motor y salimos. Todavía no recuerdo como nos apañamos para salir a alta mar sin tener ni idea aquella primera vez; pero con gran valor y todo el descaro del mundo, lo conseguimos.Luego, una vez fuera del puerto, alguien dio orden de izar “la vela al tercio y el foque.” Permanecí paralizado, no tenía idea sobre qué diablos podía ser eso; hasta que mi madre matizó que eran las únicas dos velas que tenía el barquito, y por primera vez sin tener ni idea, me encontré convertido en marinero o grumete, que quizá sea más adecuado dado mi status marinero.Descubrí que a mi hermano se le daba bien lo de “las velas”, casi todo lo hizo él. Las desplegamos, apagamos el motor y esperamos a que el viento soplara. Pero el viento no sopló. No había una leve pizca de brisa. Yo no tenía idea, pero sugerí que arrancáramos de nuevo. Entonces mi padre se enfureció y se empeñó en que el barco avanzaba cuando apenas se movía a más de cinco centímetros por hora. Mi tío puso los ojos en blanco y ahí empezaron una airada discordia. Mi hermano se puso a pescar y al cabo de un rato estábamos todos, sofocados del calor, pero comiendo pescadito.Creo que fue hacia las cuatro de la tarde cuando nuestro padre aceptó volver a la realidad: La calma chicha existía. De modo que recogimos las velas, arrancamos el motor y en apenas una hora entrábamos en el puerto de destino. Como es natural los otros seis barcos que nos acompañaban ya estaban todos amarrados y el inglés – ocultando su piel blanca de lechón bajo un gorrito de ala ancha – esperaba sin poder disimular su semblante de cabreo. Pero atracamos bien. Creo que porque ni siquiera fuimos conscientes de que atracábamos.Los días siguientes la cosa fue mejorando; me refiero a nuestra forma de navegar, no a nuestras relaciones personales. Nuestro tío era otro déspota. Pero no nos pegaba, creo que si tuviera licencia lo haría, en cambio nos insultaba manejando un abecedario rico en palabrotas. Había que verlo deshogándose por las mañanas cuando al bajar de nuestros camastros, sin querer, pisábamos sus pezuñas: ¡Joputas, cabrones, niñatos de mierda! Y etc.... Nuestros papás dormían en el camarote de proa y francamente no sé como resistían. Aquello era un auténtico horno. Por fortuna nosotros estábamos cerca de la escotilla de salida, y a veces, en contadas ocasiones, disfrutábamos de una leve y reponedora brisa.Cierta noche fondeamos en una isla, junto a una playa preciosa. No sé como mis padres congeniaron con unos belgas chalados, el caso es que se entendieron tanto y tan bien que acabaron todos borrachos saltando por la borda vestidos. Lo cual a mi hermano y a mí nos entusiasmó de tal forma que cuando mi padre subió mi hermano Gregorio, que era bastante temerario, tuvo la ocurrencia de pillarlo desprevenido en el bordillo, y empujándolo por la espalda, lo echó de nuevo al agua. Hay que ver la cara de asesino que llevaba mi padre cuando volvió a subir de nuevo. Y todo delante de los belgas que de las risas pasaron a un silencio despavorido. Aquella vez mi padre se tuvo que aguantar las ganas de propinar un severo correctivo a mi hermano, y de forma forzada, un tanto histérica, recuperó su sonrisa de buen hombre.Hasta entonces habíamos atracado en los puertos más o menos, de forma correcta. Los verdaderos problemas empezaron en cuanto a mi padre le dio por dar lecciones de atraque.No recuerdo en qué puerto de qué latosa isla sucedió. La cuestión; fue el no va mas en cuanto atraques. Y encima había gente. ¡El puerto era como un hormiguero de hormigas paralizadas observándonos con inquietante curiosidad! Lo cierto es que, al menos yo y mi hermano, nos sentimos un poco como el blanco de la crítica marinera; mi padre creo que también, pues se dispuso a demostrar su gran genialidad.Recuerdo que estábamos todavía algo así como por el centro del puerto cuando decidió que echáramos el ancla. Ninguno, ni siquiera mi tío, estábamos seguros de su decisión, pero sus órdenes, bajo pena de aguantar su pataleta o recibir un bofetón, eran sagradas como la Biblia. Le hicimos caso. A continuación, otra de sus agudezas – nadie sabe de dónde sacó aquello de la cuenta atrás – y creo que el despegue de un cohete tiene poco que ver con el amarre de un barco. De pronto su voz resonaba por encima del estruendo del motor mientras contaba o descontaba: Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco... Le advertimos, alguien le advirtió, que pusiera el motor en marcha atrás, pues, de forma recta y precisa, íbamos a estamparnos contra el malecón, donde inquieto, pero con mirada implacable, aguardaba Neison el británico.
La maniobra fue maestra. Entre gritos excitados y el temor de estrellarnos mi padre cambió a marcha atrás. Mientras tanto el barco redujo su velocidad y fue acercándose de forma delicada hacia el malecón. Estaría a un metro cuando detuvo el motor. En ese instante, confiado, Neison agarró el barco por la proa. Como sincronizada, en ese momento la cuerda del ancla alcanzó su longitud, con lo cual el velero se detuvo a un metro exacto de la escollera, dejando al inglés con los pies en tierra y los brazos estirados sobre la barandilla de proa, farfullando exabruptos en su idioma. En eso a mi padre no se le ocurrió mejor idea que meter de nuevo la marcha atrás, con lo cual el barco se alejó y el inglés quedó colgando de proa. Pero como era un hombre atlético, tras un esfuerzo logró trepar a cubierta. Llegó hasta la posición de mi padre y blasfemando como un león enfurecido, lo apartó de un empujón y logró atracarnos ante la diversión de un público que acababa de presenciar un espectáculo gratis.Si mi padre estaba colorado por la vergüenza, a su lado el inglés, parecía un tomate maduro.Lo miró de forma azorada, y le dijo.“¡Zank yu!”A lo cual el inglés le respondió.“¡Fok yu!”Y ahí finalizó su primer capítulo de amistosa relación con el mundo anglosajón.El resto del viaje fue pan comido. José Fernández del Vallado. josef, marzo 2010.
 Camino despacio, sigo el ritmo de sus pasos, algo se alborota en mi cabeza. ¿El vino?La tarde cae sobre el pueblo, proyecta sombras alargadas. Es curioso, sé donde estoy en cambio no donde me encuentro. Todo comenzó a cambiar hace unas horas, cuando ella todavía era Cecilia y yo no sabía que existía. Ahora es ya mucho más. Ha crecido hasta hacerse grande en mi interior; lo domina, puede abrazarlo...¿La tomé yo de la mano o fue ella? ¿Cuando sucedió...? Desearía una respuesta, pero a pesar de estar rodeados de “gente,” no hay nadie más entre nosotros. El mundo se reduce a dos personas.Exploramos recintos alumbrados por tenues bombillas. Pedimos chatos de tinto, sabe tibio y baja fresco en la garganta. Todo, cualquier gesto que hacemos, la más mínima mueca o sonrisa, es por primera y última vez.Hoy, todavía estoy con ella, la beso y recuerdo su beso. Un beso entre un millón. Pagaría por volverlo a repetir. No... No hay dinero capaz de comprar beso semejante, excepto si se trata de un beso taimado, el beso de Judas...Todo presagia ser el final de un bello cuento apenas comenzado.
Camino despacio, sigo el ritmo de sus pasos, algo se alborota en mi cabeza. ¿El vino?La tarde cae sobre el pueblo, proyecta sombras alargadas. Es curioso, sé donde estoy en cambio no donde me encuentro. Todo comenzó a cambiar hace unas horas, cuando ella todavía era Cecilia y yo no sabía que existía. Ahora es ya mucho más. Ha crecido hasta hacerse grande en mi interior; lo domina, puede abrazarlo...¿La tomé yo de la mano o fue ella? ¿Cuando sucedió...? Desearía una respuesta, pero a pesar de estar rodeados de “gente,” no hay nadie más entre nosotros. El mundo se reduce a dos personas.Exploramos recintos alumbrados por tenues bombillas. Pedimos chatos de tinto, sabe tibio y baja fresco en la garganta. Todo, cualquier gesto que hacemos, la más mínima mueca o sonrisa, es por primera y última vez.Hoy, todavía estoy con ella, la beso y recuerdo su beso. Un beso entre un millón. Pagaría por volverlo a repetir. No... No hay dinero capaz de comprar beso semejante, excepto si se trata de un beso taimado, el beso de Judas...Todo presagia ser el final de un bello cuento apenas comenzado. El autobús aguarda para recogernos, el sonido seco de las puertas metálicas cerrándose a nuestro paso.Pero... no estoy dispuesto. Quiero fundar una choza, un rincón, un lugar ¡lo que sea! Aquí, junto a ella. En el espacio donde permanecemos horas felices, sin más preocupación que la de superponer nuestras miradas e intercambiar besos ociosos.No quiero perderla, nunca lo quise...Pero la vida fluye en una sola dirección y los amores desfilan igual que bellos paisajes. A veces, te rozan casi de refilón, otras, te estampas contra la tela y la atraviesas sin siquiera dejar una pincelada de calor o color; sin siquiera darte cuenta de qué textura estaba formado el cuadro que intentaste componer...No quiero perderla, nunca lo quise...La marejada llegó y un oleaje imprevisto se la llevó a seguir viviendo, lejos...Así es la realidad, y hay que aceptarla. La vida no es un casete, y no se rebobina.José Fernández del Vallado. Josef, marzo 2010.
El autobús aguarda para recogernos, el sonido seco de las puertas metálicas cerrándose a nuestro paso.Pero... no estoy dispuesto. Quiero fundar una choza, un rincón, un lugar ¡lo que sea! Aquí, junto a ella. En el espacio donde permanecemos horas felices, sin más preocupación que la de superponer nuestras miradas e intercambiar besos ociosos.No quiero perderla, nunca lo quise...Pero la vida fluye en una sola dirección y los amores desfilan igual que bellos paisajes. A veces, te rozan casi de refilón, otras, te estampas contra la tela y la atraviesas sin siquiera dejar una pincelada de calor o color; sin siquiera darte cuenta de qué textura estaba formado el cuadro que intentaste componer...No quiero perderla, nunca lo quise...La marejada llegó y un oleaje imprevisto se la llevó a seguir viviendo, lejos...Así es la realidad, y hay que aceptarla. La vida no es un casete, y no se rebobina.José Fernández del Vallado. Josef, marzo 2010.
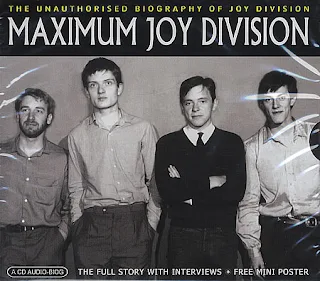 Las volutas de humo se elevan sobre la muchedumbre apiñada junto al escenario. En el recinto no cabe una pluma. Aguardé “décadas” – igual que el título de una de sus míticas y especiales canciones sugiere – para verlos en directo. Solventar su entrada me costó desembarazarme de vinilos apreciados, pero en el fondo lo sé, ha merecido la pena.Aromas: a plástico nylon y perfumes, en ocasiones, desagradables. Sabores: a cerveza, chicle y hachís. ¡Mucho calor!, y la emoción contenida.Pocas palabras antes de comenzar. Todo está dicho.El escenario ejerce de imán; nadie es capaz de apartar la vista un instante.Se escucha un murmullo de júbilo, se corre el telón y se difuminan sombras rojas, verdes, amarillas y blancas, como mil amaneceres.El foco se centra sobre Ian y allí están: ¡Joy Division en directo!Jamás tuve la oportunidad de verlos hasta hoy ¿he llegado tarde?Ian Curtis, el cantante, se suicidó el 18 de mayo de 1980 y el grupo se separóHan pasado treinta años y sigue estando vigente entre nosotros y ante mí. Tan vivo, ácido y seco, pero magistral como siempre.Abre con el Love will tear us Apart, la canción que escucháis. Después vendrán: Transsmision, she´s lost control, Isolation, y para finalizar el maravilloso Twenty Four Hours.Fue un grupo especial. Abrió puertas hacia un nuevo estilo de música. Muchos intentaron imitarlo, sin obtener resultado.Bueno, más vale tarde que nunca. Hoy su alma está aquí, con nosotros...Un abrazo.José Fernández del Vallado. Josef. Marzo 2010.
Las volutas de humo se elevan sobre la muchedumbre apiñada junto al escenario. En el recinto no cabe una pluma. Aguardé “décadas” – igual que el título de una de sus míticas y especiales canciones sugiere – para verlos en directo. Solventar su entrada me costó desembarazarme de vinilos apreciados, pero en el fondo lo sé, ha merecido la pena.Aromas: a plástico nylon y perfumes, en ocasiones, desagradables. Sabores: a cerveza, chicle y hachís. ¡Mucho calor!, y la emoción contenida.Pocas palabras antes de comenzar. Todo está dicho.El escenario ejerce de imán; nadie es capaz de apartar la vista un instante.Se escucha un murmullo de júbilo, se corre el telón y se difuminan sombras rojas, verdes, amarillas y blancas, como mil amaneceres.El foco se centra sobre Ian y allí están: ¡Joy Division en directo!Jamás tuve la oportunidad de verlos hasta hoy ¿he llegado tarde?Ian Curtis, el cantante, se suicidó el 18 de mayo de 1980 y el grupo se separóHan pasado treinta años y sigue estando vigente entre nosotros y ante mí. Tan vivo, ácido y seco, pero magistral como siempre.Abre con el Love will tear us Apart, la canción que escucháis. Después vendrán: Transsmision, she´s lost control, Isolation, y para finalizar el maravilloso Twenty Four Hours.Fue un grupo especial. Abrió puertas hacia un nuevo estilo de música. Muchos intentaron imitarlo, sin obtener resultado.Bueno, más vale tarde que nunca. Hoy su alma está aquí, con nosotros...Un abrazo.José Fernández del Vallado. Josef. Marzo 2010.
 En el interior de la celda se está bien. Han pasado semanas o meses. No, no sé por qué estoy aquí, apenas puedo recordar nada excepto la piel trémula y blanca de Janka. ¿Dónde está ella? No he vuelto a verla desde que los señores de las batas me la arrebataron y me metieron aquí. Ahora son ellos quienes dirigen mi vida, quienes deciden que pastillas debo tomar, que sueños o pesadillas padeceré...No puedo entenderlo; mi vida sin ellos no tendría sentido. Me sacan al pasillo, me acomodan junto a la ventana y desde allí, desde allí puedo ver un prado verde, a veces es un verde que raya en lo obsceno, un verde insoportable, otras, su claridad se acomoda a mis pupilas y puedo ver que ya no hay blindados, que ya no hay maldad, que no necesito seguir en tensión con el kalashnikov esperando a salir de la nieve roja por la sangre coagulada y volver a atacar y destruir al enemigo, a un enemigo que ya ¿no existe? O se ha aliado con el Diáblo...En cuanto a Janka, sé que ella está allí, esperándome mientras llora su tristeza por no poder verme. No, no puedo salir de la carcasa que doblega mi voluntad a capricho. Yo era un hombre feliz, orgulloso de mi pedazo de tierra, mi jardín era igual que esa pradera a la que tanto deseo salir, oraba mis cinco plegarias al día, mirando siempre a la meca y creía en la yihad... ¿Creía en la yihad? En cambio ahora, mi mente está lejos de lograr siquiera esa posibilidad, Dios ha dejado de comunicarse conmigo y ni siquiera me permitirá descansar en el paraíso...Y sin embargo, aún puedo oírla; tararea la melodía que más le gustaba mientras trabajaba en el campo. Una bella melodía de Souad Massi, dice así:“En tu mente somos jóvenesCuéntanos sobre el cielo y el infiernoSobre el ave que nunca voló en su vidaNos hacen comprender el significado del mundoNos dejan en el mundo del Érase una vez...”Cuando la mina estalló no pude hacer nada sino tratar de recoger sus pedazos y empezar a llorar... luego dejé de matar, dejé de comer, dejé de vivir... un día desperté y creí que estaba muerto, todo era blanco, ¿era aquello el paraíso? ¿Existe el paraíso después de vivir un infierno?Tal vez...Tarika vino a verme y empezó a cuidar de mí a partir del segundo año. Para mí dejaron de existir las demás personas, si había hombres y esperanzas en el mundo, porque no había o para mí no existían.Ahora vivo con una esperanza, al menos una, volver a ver a Tarika entrar en mi celda tomarme del brazo y sacarme a ese prado verde intenso por el cual caminamos en silencio pero con el corazón palpitando, lleno de vida de nuevo. Nos detenemos miro en sus ojos y pienso que tal vez exista una posibilidad de renacer a otra vida donde no haya conflictos ni muerte, donde no hablen las balas en lugar de las lenguas y donde las lenguas se unan en un abrazo sin límites para siempre jamás...He empezado a creer de nuevo, antes creía en la lucha, en el poder de la fuerza; ahora, en cambio, creo en la vida.José Fernández del Vallado. Joséf. Marzo 2010.
En el interior de la celda se está bien. Han pasado semanas o meses. No, no sé por qué estoy aquí, apenas puedo recordar nada excepto la piel trémula y blanca de Janka. ¿Dónde está ella? No he vuelto a verla desde que los señores de las batas me la arrebataron y me metieron aquí. Ahora son ellos quienes dirigen mi vida, quienes deciden que pastillas debo tomar, que sueños o pesadillas padeceré...No puedo entenderlo; mi vida sin ellos no tendría sentido. Me sacan al pasillo, me acomodan junto a la ventana y desde allí, desde allí puedo ver un prado verde, a veces es un verde que raya en lo obsceno, un verde insoportable, otras, su claridad se acomoda a mis pupilas y puedo ver que ya no hay blindados, que ya no hay maldad, que no necesito seguir en tensión con el kalashnikov esperando a salir de la nieve roja por la sangre coagulada y volver a atacar y destruir al enemigo, a un enemigo que ya ¿no existe? O se ha aliado con el Diáblo...En cuanto a Janka, sé que ella está allí, esperándome mientras llora su tristeza por no poder verme. No, no puedo salir de la carcasa que doblega mi voluntad a capricho. Yo era un hombre feliz, orgulloso de mi pedazo de tierra, mi jardín era igual que esa pradera a la que tanto deseo salir, oraba mis cinco plegarias al día, mirando siempre a la meca y creía en la yihad... ¿Creía en la yihad? En cambio ahora, mi mente está lejos de lograr siquiera esa posibilidad, Dios ha dejado de comunicarse conmigo y ni siquiera me permitirá descansar en el paraíso...Y sin embargo, aún puedo oírla; tararea la melodía que más le gustaba mientras trabajaba en el campo. Una bella melodía de Souad Massi, dice así:“En tu mente somos jóvenesCuéntanos sobre el cielo y el infiernoSobre el ave que nunca voló en su vidaNos hacen comprender el significado del mundoNos dejan en el mundo del Érase una vez...”Cuando la mina estalló no pude hacer nada sino tratar de recoger sus pedazos y empezar a llorar... luego dejé de matar, dejé de comer, dejé de vivir... un día desperté y creí que estaba muerto, todo era blanco, ¿era aquello el paraíso? ¿Existe el paraíso después de vivir un infierno?Tal vez...Tarika vino a verme y empezó a cuidar de mí a partir del segundo año. Para mí dejaron de existir las demás personas, si había hombres y esperanzas en el mundo, porque no había o para mí no existían.Ahora vivo con una esperanza, al menos una, volver a ver a Tarika entrar en mi celda tomarme del brazo y sacarme a ese prado verde intenso por el cual caminamos en silencio pero con el corazón palpitando, lleno de vida de nuevo. Nos detenemos miro en sus ojos y pienso que tal vez exista una posibilidad de renacer a otra vida donde no haya conflictos ni muerte, donde no hablen las balas en lugar de las lenguas y donde las lenguas se unan en un abrazo sin límites para siempre jamás...He empezado a creer de nuevo, antes creía en la lucha, en el poder de la fuerza; ahora, en cambio, creo en la vida.José Fernández del Vallado. Joséf. Marzo 2010.











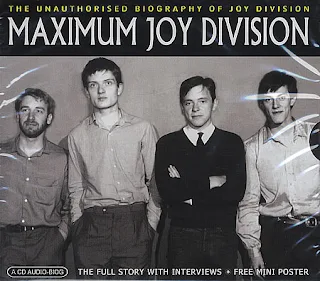




































.jpg)
.jpg)





























































































































